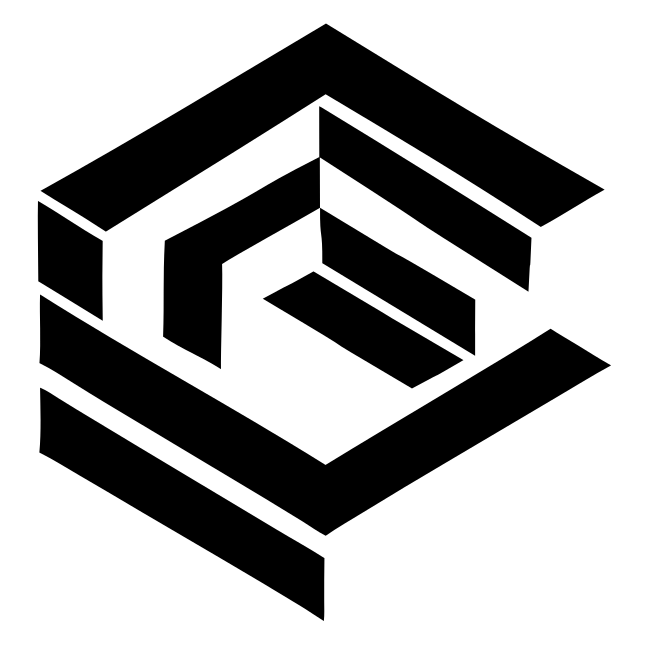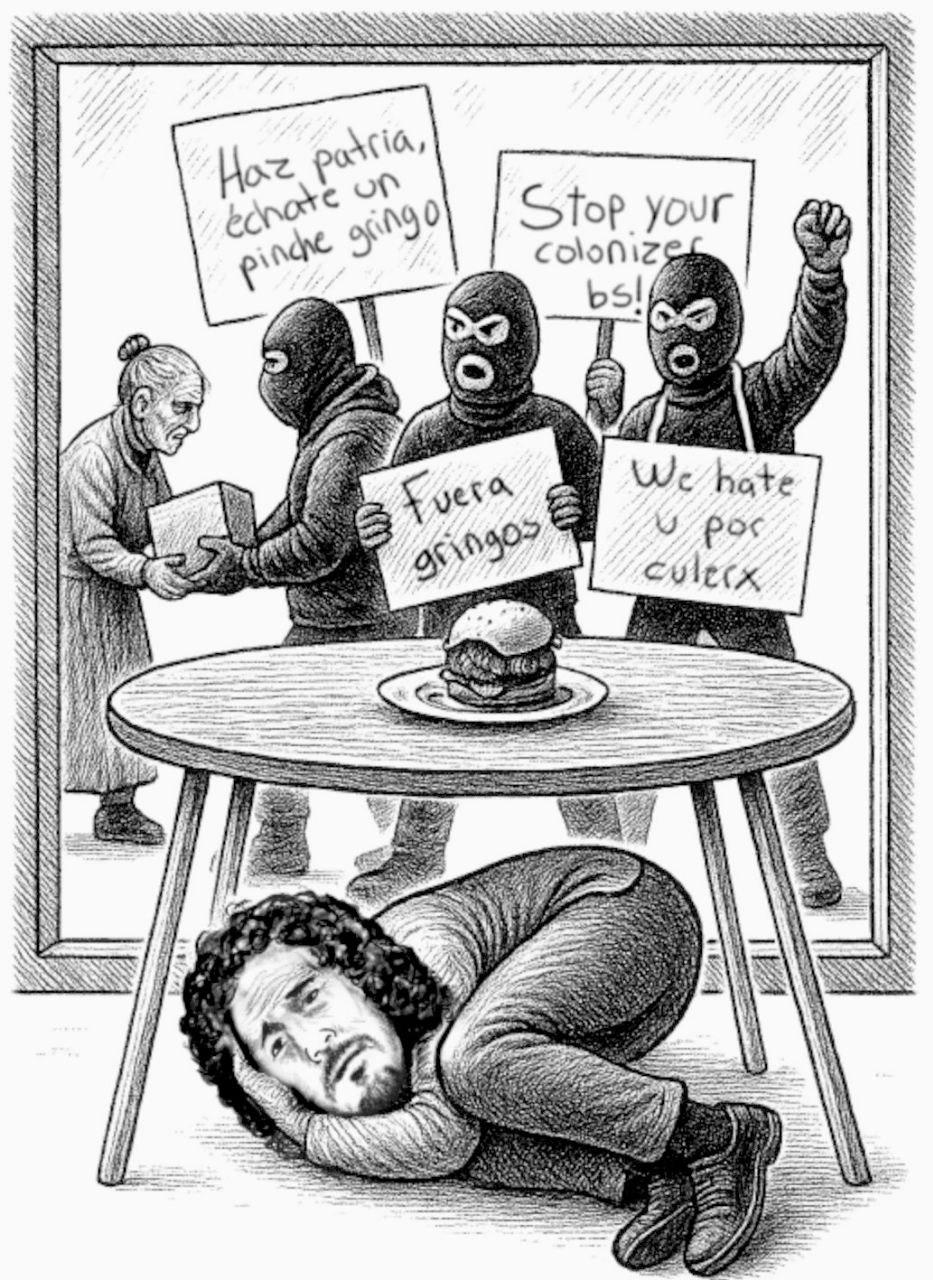Contra el chovinismo y el antiimperialismo superficial: por un comunismo internacionalista sin fronteras ni progresismo nacionalista (Sobre la “Primera Marcha Antigentrificación”, y de cómo nos robamos unas pantuflas Ripndip)
División de saqueo de la Editorial Conatus
Ilustraciones x namerodis
El capitalismo imprime su firma en el trazado mismo de la ciudad.
Walter Benjamin
Delineando el campo [primer texto escrito el 4 de julio de 2025 a las 23:00, tras regresar de la movilización]
El comunismo no es un proyecto de defensa de las culturas nacionales, ni un refugio identitario en tiempos de gentrificación. El comunismo es la negación radical del capital, en todas sus formas: la del gringo precarizado que renta un cuarto en la Narvarte para sobrevivir a la pesadilla estadounidense, y la del mexicano que lo odia sin entender que ambos caminan sobre el mismo suelo minado por el valor. No hay patria en ruinas que se salve con banderas.
Lo que hoy muchos llaman “anti-gentrificación” no es más que una rabia mal orientada, canalizada hacia el otro visible —el extranjero, el foráneo, el nómada digital— mientras se oculta la violencia abstracta del capital que convierte las ciudades en zonas de valorización y desecho. No son los cuerpos los que gentrifican: es el dinero, el algoritmo de Airbnb, el Estado inmobiliario y las formas del valor las que reorganizan el espacio como campo de rentabilidad. Es la lógica fetichista del capital la que expulsa, no el acento del arrendatario.
El enemigo no es el gringo freelancer que apenas gana en dólares lo justo para malvivir en su ciudad, desplazado por la crisis de la clase media global. El enemigo es el capital que destruye los vínculos comunitarios, que uniformiza el mundo en base al precio por metro cuadrado, que convierte la tierra, la vida y el deseo en mercancía. El verdadero proceso de gentrificación no lo comanda una nacionalidad: lo produce la ley de la ganancia.
El chovinismo disfrazado de progresismo “anti-imperialista” es otra trampa. Defender lo “mexicano” frente a lo “gringo” es quedarse en la superficie del fetiche. Como si el mezcal artesanal no fuera mercancía. Como si la colonia Roma no fuera antes un enclave burgués, mucho antes de la llegada del influencer extranjero. Como si la precarización de los trabajadores mexicanos no fuera parte del mismo proceso global que expulsa a los trabajadores estadounidenses hacia el sur en busca de aire.
Nosotros, los comunistas, no elegimos bando entre víctimas del capital. Denunciamos la guerra civil entre pobres, la competencia entre oprimidos, la trampa del nacionalismo del tercer mundo cuando se convierte en ideología de Estado, en mito de pureza cultural o en nueva forma de exclusión clasista. Rechazamos tanto al supremacismo anglosajón como al esencialismo indigenista que convierte la diferencia en capital simbólico. No hay identidad que nos salve, ni piel ni bandera que nos absuelva.
La internacionalización del capital ha generado su propio ejército global de masas superficiales: cuerpos flotantes, sin mundo, sin comunidad, desplazados, desarraigados, solitarios, conectados pero vacíos, presionados a producir una imagen de sí en redes para no desaparecer. Los nómadas digitales son el síntoma, no la causa. Son proletarios sin clase, individuos sin comunidad, almas sin mundo, sobrevivientes del derrumbe.
El comunismo que necesitamos no es uno que reclame lo nacional como escudo, sino que destruya las categorías que sostienen el mundo tal como es. No queremos ciudades “menos gentrificadas” sino ciudades sin propiedad, sin Estado, sin renta. No queremos que se queden “los de aquí”, sino que nadie tenga que irse de ningún lado por no poder pagar. Queremos el fin del valor, del dinero, de la mercancía, de la nación.
Este comunismo no tiene frontera, no tiene lengua única, no tiene pasaporte. Es una guerra a muerte contra la forma capital en su conjunto, desde el campo mexicano hasta el desierto tejano, desde el freelancer californiano endeudado hasta el becario chilango sin seguridad social. Lo demás es política de resentimiento, reformismo cultural o fascismo difuso.
La lucha real comienza cuando dejamos de odiar a los rostros visibles del desastre y nos volvemos contra su forma invisible. No contra los cuerpos, sino contra el capital. No contra el extranjero, sino contra la extranjería de este mundo. Por una comunidad humana sin fronteras, sin patria, sin propiedad.
Proletarios del mundo, sin nación ni identidad: uníos.

Un contorno de la crisis mundial llamado Ciudad de México
En este texto no podemos comenzar operando como lo harían el historiador, el sociólogo o el geógrafo, vamos a proceder desde una arista epistemológica que denominaremos “punto de vista de la comunización”. No nos preguntamos sobre la existencia pasada o futura de tal o cuál cosa, su naturaleza o esencia, sino sobre el conflicto tal y como existe. Ni confusión ni trucos de magia convertidos en consignas, no buscamos el a priori de la crisis, esperamos poder hacer un ejercicio de realismo y materialismo fuerte.
(1) Nuestra derrota mundial
La reestructuración del modo de producción capitalista que acompañó a la crisis de finales de la década de 1960 hasta comienzos de la de 1980 fue una derrota obrera —la de la identidad obrera— independientemente de cuáles fueran sus formas sociales y políticas (de los partidos comunistas a la autonomía; del Estado socialista a los consejos obreros).
Todas las características del proceso de producción inmediato (trabajo en cadena, cooperación, producción-mantenimiento, trabajador colectivo, continuidad del proceso de producción, subcontratación, segmentación de la fuerza de trabajo); todas las de la reproducción (trabajo, desempleo, formación, bienestar, familia); todas las que convertían a la clase en una determinación de la reproducción del capital (los servicios públicos, la delimitación nacional de la acumulación, la inflación progresiva, el “reparto de los dividendos de la productividad”); todo lo que situaba al proletariado como interlocutor nacional, social y políticamente, todo eso fundamentaba una identidad obrera confirmada en el seno mismo de la reproducción del modo de producción capitalista, a partir de la cual se disputaba el control sobre la sociedad en conjunto como gestión y hegemonía.
Esa identidad obrera que constituyó al movimiento obrero y estructuró la lucha de clases, integrando hasta al “socialismo realmente existente” en la división global de la acumulación, se basaba, por un lado, en la contradicción entre la creación y el desarrollo de una fuerza de trabajo que el capital ponía a trabajar de forma cada vez más colectiva y social, y por otro, en las formas —que fueron mostrándose cada vez más limitadas— de apropiación de esa fuerza de trabajo por el capital en el proceso de producción inmediato y en el proceso de reproducción.
Todo ello se ha ido.
(2) Hic sunt dracones
Palabra de moda, de novedad: Gentrificación
La gentrificación responde a una secuencia estructural: declive – inversión – desplazamiento, que forma parte del movimiento continuo de valorización y desvalorización del suelo urbano. Las zonas deterioradas por abandono o por desinversión intencional son reconvertidas en espacios de alta rentabilidad mediante intervenciones que combinan capital privado y políticas públicas. Este movimiento no es espontáneo ni natural: es una estrategia deliberada que moviliza capital fijo (infraestructura, vivienda, equipamiento urbano) en función de obtener plusvalía urbana.
Históricamente, la haussmanización de París[1] en el siglo XIX no solo fue una intervención estética o higienista, sino una estrategia política para controlar la protesta obrera y reorganizar el espacio urbano según las necesidades del capital industrial. Igualmente, en la Inglaterra del siglo XVIII, el surgimiento de la “gentry” como clase urbana ligada al comercio y la propiedad reflejó la transición hacia el capitalismo moderno, con efectos concretos sobre la morfología urbana: los espacios habitados por las clases populares fueron resignificados, remodelados o desplazados para dar lugar a las nuevas elites.
En el caso de la Ciudad de México, esta lógica se repite desde principios del siglo XX, con fases de deterioro inducido seguidas por fases de inversión y reconversión. El abandono de zonas como el Centro Histórico, Santa Fe o el norte de Polanco abrió paso a su posterior revalorización por medio de proyectos de renovación urbana. Estas intervenciones permiten la “recaptura” de rentas urbanas latentes o subutilizadas, y su reintroducción en los circuitos de valorización del capital.
Así, la gentrificación no solo reordena el espacio físico, sino también las relaciones sociales inscritas en él. Al desplazar a las clases trabajadoras o a los residentes tradicionales, estos ciclos de acumulación urbana permiten imponer nuevas centralidades, nuevos estilos de vida y nuevas jerarquías simbólicas.
(3) ¿Orden del Estado y desorden del Mercado?
Empresarios y pobres
Según datos internos de TINSA México,[2] al cierre de 2024, el mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con un stock disponible de aproximadamente 35,000 espacios habitacionales, distribuidos principalmente entre la Ciudad de México, el Estado de México y, en crecimiento constante, los municipios del sur del estado de Hidalgo.
Según los empresarios, a lo largo del año, se observó una ligera pero sostenida reducción en el inventario (del orden de 500 a 1,000 unidades por trimestre), lo cual sugiere una absorción activa por parte del mercado, especialmente en zonas con alta demanda como el Centro, el Poniente y la zona Norte. Si esta tendencia continúa, esperan que el volumen de unidades disponibles se reduzca “moderadamente” durante 2025, aunque compensado parcialmente por el ingreso de nuevas unidades en desarrollo. El monstruo de la vivienda nunca se detiene.
En términos de tendencia de “oferta futura”, durante 2024 se incorporaron 273 nuevos desarrollos (proyectos ingresados), con un promedio trimestral cercano a 90 nuevos proyectos. Esto indica un dinamismo considerable en la actividad constructiva, aunque con una ligera desaceleración hacia el final del año. Muchos de estos desarrollos se encuentran en etapas tempranas o medias de construcción, lo cual permite al capitalismo inmobiliario proyectar que entre 130 y 160 de ellos seguirán en proceso durante 2025, sumándose al conjunto más amplio de aproximadamente 1,200 desarrollos activos en la región. Las zonas con mayor concentración de proyectos son el Poniente (especialmente Álvaro Obregón, Cuajimalpa y municipios como Huixquilucan y Naucalpan), el Centro y el Norte, que juntas concentran más del 70% del volumen total de unidades en el mercado.
Durante 2024, el precio promedio de venta de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMCDMX) mostró una tendencia sostenida al alza. Al cierre del segundo trimestre, el valor promedio por unidad se ubicó en $5,497,410 pesos, cifra que ascendió a $5,560,919 en el tercer trimestre y alcanzó $5,653,423 pesos al final del cuarto trimestre. Este incremento acumulado refleja una variación anual del 9.5% y un ajuste trimestral moderado de 0.3% en el último periodo del año. Este comportamiento sugiere una valorización constante del mercado, aunque con señales de desaceleración en el ritmo de crecimiento hacia el cierre del año.
En cuanto al precio por metro cuadrado, el alza fue aún más significativa. Durante el segundo trimestre de 2024, el precio promedio por m² fue de $49,022, subiendo ligeramente a $49,264 en el tercer trimestre y cerrando el año en $49,488 pesos por metro cuadrado. La variación anual en este indicador fue del 13.3%, lo que refleja una presión ascendente en los precios por unidad de superficie, atribuible tanto a la ubicación como a la tipología de los desarrollos comercializados.
Al diferenciar por tipo de vivienda, se observa que el segmento vertical —es decir, departamentos y condominios—registró un precio promedio de $60,848 por m² al cierre del cuarto trimestre, mientras que la vivienda horizontal —casas— se situó en $18,824 por m². Pese a ser menos costosa por metro cuadrado, la vivienda horizontal mostró una apreciación sostenida durante el año. En ambos casos, el valor por unidad se mantuvo en torno a los 1.7 a 1.8 millones de pesos, lo cual se explica por las diferencias en superficie promedio y localización del desarrollo.
Estos datos confirman que, aunque existe una amplia heterogeneidad por zona y segmento, el mercado inmobiliario en la ZMCDMX mantuvo durante 2024 una tendencia general de valorización, impulsada por una mezcla de escasez relativa de inventario en zonas céntricas, aumento en los costos de construcción y una demanda constante, sobre todo en los segmentos medio y residencial.
Uno de los indicadores clave para entender la dinámica del mercado inmobiliario es la velocidad de ventas, es decir, el porcentaje del inventario que se logra colocar durante un trimestre. En 2024, esta métrica mostró una evolución dispar entre zonas. Las regiones conurbadas del norte (municipios del Estado de México e Hidalgo) y el oriente de la ciudad fueron las que presentaron mayores tasas de absorción, alcanzando velocidades de venta de hasta 6.1% y 7.0% en el último trimestre del año, respectivamente. En contraste, zonas de alta densidad como el Poniente, con la condición de tener precios elevados y un amplio inventario, mantuvieron una velocidad de ventas más baja, rondando el 2.8% al cierre del año.
Este indicador se relaciona directamente con los meses de inventario, que representan el tiempo que tomaría agotar el stock disponible si se mantuviera el ritmo actual de ventas. En términos generales, un mercado sano se ubica entre 12 y 18 meses de inventario. En este sentido, según el informe zonas como Oriente y Norte mostraron lo que el informe denomina “una buena salud comercial”, con inventarios por debajo de los 15 meses. En cambio, el acaudalado Poniente registró un promedio de 32.7 meses, lo cual indica una sobreoferta entre el producto y la demanda activa. Estas cifras reflejan tanto el ritmo de absorción del mercado como los riesgos de concentración de oferta en segmentos de alto valor o de baja rotación.
La distribución geográfica de los desarrollos inmobiliarios en la Zona Metropolitana del Valle de México presenta una clara concentración en ciertas zonas. Al cierre de 2024, los mayores volúmenes de proyectos activos se ubicaban en el Poniente (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y municipios colindantes como Huixquilucan y Naucalpan), con más de 400 proyectos en curso y más de 12,000 unidades en stock. Esta zona concentra la oferta de vivienda de alto valor, dirigida a segmentos residenciales plus y luxury. Le siguen en importancia las zonas Centro y Norte, ambas con una gran cantidad de proyectos y un volumen de unidades que supera las 10,000. En contraste, las zonas Oriente y Sur presentan una menor densidad de desarrollos, pero destacan por una mayor velocidad de ventas y un enfoque en vivienda de interés medio y social.
Esta dispersión territorial se articula con la “segmentación por valor” definida por TINSA, que agrupa los desarrollos en siete rangos: económica, popular, tradicional, media, residencial, residencial plus y luxury. A lo largo de 2024, se observó una mayor concentración de ventas en los segmentos medio y residencial, que abarcan precios entre $950,000 y $6 millones de pesos. Estos rangos representan una parte sustancial del volumen colocado tanto en CDMX como en municipios conurbados. Por su parte, el segmento luxury, con precios superiores a $10 millones, sigue siendo minoritario en número de unidades, aunque significativo en valor total y superficie construida, concentrado casi exclusivamente en el Poniente de la ciudad.
Esta articulación entre zona y valor permite trazar un mapa social y económico del mercado inmobiliario metropolitano, donde las zonas periféricas concentran la producción de vivienda accesible, mientras que los núcleos de plusvalía consolidada sostienen los proyectos de alto valor. En consecuencia, cualquier política de vivienda, inversión o planeación urbana debe considerar simultáneamente esta segmentación del mercado y su localización geográfica, para evitar distorsiones entre la oferta y la demanda real.
La superficie promedio de las viviendas comercializadas en la ZMCDMX durante 2024 ofrece una lectura clave sobre el tipo de producto inmobiliario que domina en cada zona, así como sobre las condiciones socioeconómicas de su público objetivo. A lo largo del año, el tamaño promedio de las unidades osciló entre 61 y 123 metros cuadrados, con importantes variaciones por subzona. Por ejemplo, la zona Centro (que abarca alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco) registró viviendas con una media de 61 m², lo cual responde a su alta densidad, menor disponibilidad de suelo y al predominio de desarrollos verticales. En contraste, la zona Poniente, donde se localizan los desarrollos de mayor valor, mostró superficies promedio de hasta 120 m², lo que refleja un perfil más exclusivo, asociado a precios elevados y baja densidad.
En la zona Sur (Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan), las viviendas promediaron entre 89 y 92 m², manteniéndose como una zona de clase media-alta con fuerte orientación residencial. Por su parte, las zonas Norte y Oriente, que concentran la mayor parte de la vivienda de interés social y medio, presentaron superficies intermedias, cercanas a los 78–79 m². Esta distribución responde tanto a factores económicos como a la disponibilidad de tierra: en las periferias, donde el suelo es más abundante y barato, es posible construir viviendas ligeramente más amplias sin incurrir en sobrecostos para las inmobiliarias.
Estos datos permiten observar cómo la superficie promedio no solo refleja condiciones arquitectónicas o constructivas, sino que se alinea con la segmentación socioeconómica del mercado y con las transformaciones recientes del modelo urbano metropolitano: densificación vertical en zonas centrales, expansión horizontal en periferias y una creciente diferenciación territorial del producto inmobiliario. La superficie, junto con el precio por m² y el valor total, constituye así un indicador clave para perfilar al comprador, planificar la oferta y diseñar políticas urbanas inclusivas y sostenibles.
El Informe de movilidad social en México 2025: La persistencia de la desigualdad de oportunidades,[3] publicado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) contiene datos muy relevantes para pensar la gentrificación y la extracción urbana de valor.
Se revela, también, que la movilidad social intergeneracional en México sigue siendo limitada, particularmente en lo que respecta a la dimensión económica. La mitad de las personas que nacen en los hogares con menos recursos económicos —el 20 % más bajo de la distribución— no logran salir de esa posición en su vida adulta, mientras que solo un 2 % alcanza el quintil superior.
Este patrón de permanencia se acentúa entre las mujeres y las personas con tonos de piel más oscuros, quienes enfrentan barreras adicionales para ascender en la escalera socioeconómica. A nivel regional, la movilidad también presenta grandes disparidades: mientras que en el centro-norte 31 de cada 100 personas permanecen en la base de la distribución, en el sur la cifra se eleva a 64 de cada 100, lo que evidencia la persistencia de desventajas estructurales según el lugar de origen.
En el ámbito educativo, aunque se han registrado avances generales, el nivel de escolaridad de los padres sigue siendo un fuerte predictor del logro educativo de los hijos: solo 9 % de quienes provienen de hogares donde los padres cursaron primaria o menos alcanza estudios profesionales, frente al 63 % de quienes tienen padres con educación profesional. Estos datos reflejan un alto grado de reproducción intergeneracional de las desigualdades en México, en las que el origen social, el género, la región y el color de piel configuran trayectorias de vida profundamente desiguales.
La política pública “pro-pobres” de la autodenominada “Cuarta transformación” ha dado resultados, que explica parcialmente su hegemonía política. Desde 2018 México experimentó una reducción en la incidencia de la pobreza por ingresos —del 48 % al 41 %—, lo cual se tradujo en una disminución paralela en la persistencia intergeneracional de la pobreza, que pasó del 72 % al 65 %. Es decir, una menor proporción de quienes nacieron en hogares pobres permanecen en esa condición en la adultez; sin embargo, esta mejora no se distribuyó de manera uniforme en el territorio nacional.
Mientras la región centro-norte mostró avances significativos —reduciendo su persistencia del 68 % al 52 %—, el sur mantuvo niveles críticos, con una tasa de persistencia de 73 %, la más alta del país. En contraste, el norte presentó la menor persistencia, con un 51 %. En el caso de la pobreza extrema, también se observó una mejora: la incidencia bajó del 16 % al 13 % y la persistencia intergeneracional de esta condición pasó del 39 % al 33 %. No obstante, persisten contrastes preocupantes. La región sur, a pesar de haber reducido su persistencia en pobreza extrema de 53 % a 40 %, sigue registrando niveles cinco veces superiores a los del norte (8 %). Además, algunas regiones, como el norte-occidente, vieron un aumento en la persistencia intergeneracional de la pobreza extrema, a pesar de no haber registrado un alza en su incidencia.
En conjunto, los datos confirman que si bien hubo mejoras en los ingresos y en la reducción de la pobreza, las trampas de pobreza siguen presentes, especialmente en ciertas regiones, y continúan limitando las posibilidades de movilidad ascendente de quienes nacen en contextos de mayor desventaja.
El análisis confirma que una parte sustantiva de la desigualdad en los ingresos no obedece al esfuerzo individual, sino a circunstancias de origen fuera del control de las personas. Por lo menos el 48 % de la desigualdad del ingreso puede atribuirse a factores como el nivel educativo de los padres, los recursos económicos del hogar de origen, la región de nacimiento, el sexo, el tono de piel o la pertenencia indígena.
La región sur del país presenta la mayor desigualdad de oportunidades, con una proporción del 57 %, mientras que el norte registra la menor, con 39 %. Los recursos económicos del hogar de origen son el factor que más contribuye a esta desigualdad en todas las regiones, seguido por la escolaridad de los padres. Entre 2017 y 2023, se observó una tendencia positiva: los grupos sociales con menores oportunidades experimentaron un mayor crecimiento en sus ingresos, mientras que los grupos más privilegiados vieron una ligera contracción, lo que se sugiere es una consecuencia política de las dinámicas pro-pobre del Estado mexicano. Esta mejora se reflejó también en una reducción de la incidencia de la pobreza en los tipos de población más desfavorecidos, ampliando lo que el informe denomina “libertad de pobreza”.
La Vivienda-mercancía en la Ciudad-mercancía
El discurso dominante sobre la vivienda en la Ciudad de México suele enfocarse en el número de unidades construidas o disponibles en el mercado, pero oculta un componente fundamental de la crisis habitacional: su dimensión cualitativa. El informe de TINSA ofrece un panorama detallado del mercado formal, reportando más de 35,000 unidades en stock al cierre de 2024. Sin embargo, estas cifras no contemplan la enorme porción del parque habitacional urbano que se desarrolla, habita o adapta en condiciones de informalidad, hacinamiento o precariedad material, es decir, lo que el informe del CEEY denomina con claridad como “el déficit habitacional cualitativo, que sigue siendo una de las manifestaciones más persistentes de la desigualdad urbana”.
En la práctica, buena parte de la población de bajos ingresos accede a la vivienda a través de canales informales: autoconstrucción, ocupación de predios sin regularización, ampliaciones sin licencia, o arrendamientos en condiciones de hacinamiento, fuera del radar estadístico de los reportes de mercado. Este fenómeno se explica, en gran medida, por la falta de acceso a crédito formal, la inexistencia de políticas públicas ambiciosas de vivienda social, y la creciente exclusión de los sectores populares del modelo urbano institucionalizado. En palabras del CEEY: “El modelo de producción de vivienda en México ha favorecido el crecimiento extensivo y periférico, sin atender los criterios de calidad, habitabilidad o integración urbana”.
El resultado ha sido una expansión urbana dispersa y fragmentada, donde la población excluida del mercado formal es empujada hacia zonas cada vez más lejanas del centro metropolitano, con condiciones de conectividad, equipamiento urbano y servicios profundamente desiguales. Este proceso —conocido como desplazamiento urbano o expulsión residencial— tiene efectos acumulativos: impone costos económicos por transporte, debilita los lazos comunitarios, reduce el acceso a empleo y educación, y deteriora la calidad de vida. Como subraya el CEEY, “el crecimiento sin integración genera ciudades duales, donde los derechos se concentran en ciertos territorios y se niegan en otros”.
En este contexto, el déficit cualitativo de vivienda no es solo una cuestión técnica o de infraestructura, sino una expresión concreta de la exclusión estructural que atraviesa el modelo urbano. Las personas no solo carecen de vivienda adecuada: carecen del derecho a permanecer en la ciudad en condiciones dignas, de habitarla plenamente, de construir arraigo en entornos habitables. Y este desplazamiento urbano —aunque no siempre forzado mediante violencia o desalojo legal— opera como una forma sistemática de desposesión por vía del mercado.
Superar esta situación implica repensar de fondo las políticas de vivienda y suelo urbano, priorizando la rehabilitación del parque existente, la regularización con integración social, y el fortalecimiento de modelos alternativos como el arrendamiento justo, las cooperativas de vivienda y la producción social del hábitat. En suma, enfrentar el déficit cualitativo y el desplazamiento urbano exige cambiar la pregunta de “cuántas viviendas se producen” por “para quién, dónde y en qué condiciones” se produce la ciudad.
A la luz de ello, podemos decir que la Ciudad de México enfrenta una contradicción estructural en materia de vivienda: existe una amplia oferta de unidades habitacionales nuevas, con un inventario estimado de más de 35,000 viviendas en el mercado formal, según datos de TINSA, pero esta oferta resulta prácticamente inaccesible para la mayoría de la población metropolitana. El precio promedio por unidad supera los $5.6 millones de pesos, mientras que el precio por metro cuadrado se sitúa en torno a los $50,000. Este desfase entre precio y poder adquisitivo coloca a la vivienda nueva como un bien exclusivo al que solo puede acceder una minoría.
El informe de movilidad social en México 2025 permite dimensionar esta problemática en términos estructurales. De acuerdo con el documento, “la posición económica de origen determina en gran medida las oportunidades de las personas para desarrollarse a lo largo de su vida”, y el acceso a una vivienda digna es uno de los principales vectores de esa movilidad. Sin embargo, el mismo informe destaca que solo el 4% de quienes nacen en el quintil más bajo de ingreso logran alcanzar el quintil más alto en la adultez, lo que evidencia un patrón persistente de inmovilidad social ascendente.
La segmentación espacial de la oferta inmobiliaria refuerza este estancamiento. Zonas como el Poniente y el Centro de la ciudad concentran los desarrollos más caros —de tipo residencial plus y luxury— con superficies superiores a los 100 m² y precios por encima de los 10 millones de pesos, dirigidos a un público de altos ingresos. En contraste, los municipios periféricos del Estado de México y de Hidalgo han absorbido la mayor parte de la vivienda de tipo popular o media, aunque con servicios urbanos limitados. Así, la ciudad se reconfigura a través de un patrón de segregación socioespacial, donde el tipo de vivienda disponible en cada zona reproduce las jerarquías sociales y económicas preexistentes.
Este fenómeno tiene consecuencias directas sobre las oportunidades vitales de la población. Como señala el CEEY, “la calidad y localización de la vivienda determinan el acceso a otros derechos como la salud, la educación y el empleo”. De ahí que el problema de la vivienda no pueda reducirse a una cuestión de mercado: es una pieza central del régimen de reproducción de la desigualdad urbana. A esto se suma el hecho de que el acceso a la vivienda formal se encuentra mediado por el crédito hipotecario, el cual está disponible únicamente para trabajadores con estabilidad laboral formal y altos niveles de ingreso. En palabras del informe: “en México, el acceso al crédito está altamente condicionado por el tipo de empleo, lo que deja fuera del mercado hipotecario a una gran parte de la población ocupada”.
Esta situación también alimenta el crecimiento de la vivienda informal y la autoconstrucción en condiciones precarias. Las cifras de TINSA solo capturan la dinámica del mercado formal, pero omiten la realidad de millones de personas que residen en asentamientos irregulares, sin certeza jurídica, servicios o infraestructura. El informe del CEEY subraya que “la expansión urbana desordenada y sin planeación agrava las desigualdades y genera costos sociales de largo plazo”.
El panorama de la vivienda en la Ciudad de México en 2025 está marcado por una paradoja estructural: la expansión constante de la oferta formal no se traduce en mayor acceso para la mayoría de la población. Según los informes de TINSA, al cierre de 2024 existían más de 35,000 unidades disponibles en el mercado formal de la Zona Metropolitana, distribuidas en aproximadamente 1,280 desarrollos activos. Sin embargo, el precio promedio por unidad supera los $5.6 millones de pesos, mientras que el valor por metro cuadrado se mantiene cerca de los $50,000, cifras muy por encima de las capacidades de pago de los hogares promedio en la región.
Esta desconexión entre oferta y demanda real se hace aún más evidente cuando se observan las condiciones socioeconómicas de la población. De acuerdo con el CEEY, más del 70% de la población mexicana se concentra en los tres primeros quintiles de ingreso, y el salario de quienes están en los deciles medios apenas alcanza para cubrir necesidades básicas, mucho menos para comprometerse con un crédito hipotecario de largo plazo. Como advierte el CEEY: “En México, la estructura del mercado laboral y de los ingresos impone severas restricciones al acceso a bienes fundamentales como la vivienda”.
Así, aunque el mercado ofrece vivienda nueva, esta se encuentra altamente concentrada en los segmentos de valor medio-alto, residencial plus y luxury, destinados a compradores con ingresos altos, acceso a crédito y estabilidad laboral. La vivienda de tipo económico o popular, con valores menores a los $550,000 pesos, representa una fracción mínima de la oferta total. Además, muchas de las unidades de menor valor se localizan en municipios periféricos como Zumpango, Huehuetoca o Tizayuca, con problemas estructurales de conectividad y acceso a servicios.
La oferta, por tanto, no está orientada a resolver el déficit habitacional desde una lógica de justicia distributiva, sino a responder a dinámicas de plusvalía, valorización del suelo y rentabilidad para los desarrolladores. En palabras del CEEY: “la lógica de mercado deja fuera a amplios sectores de la población, generando exclusión habitacional que se traduce en exclusión social”. Esto produce un fenómeno de desposesión urbana silenciosa, donde las familias que no pueden comprar se ven forzadas a alquilar en condiciones precarias, a cohabitar o a buscar alternativas en la autoconstrucción informal.
El resultado es una ciudad donde la vivienda formal opera como dispositivo de selección socioeconómica, en lugar de como derecho universal. La oferta existe, pero no responde a la demanda efectiva de los sectores populares ni a sus capacidades reales de acceso. Así, el mercado inmobiliario formal reproduce y refuerza las desigualdades estructurales, y la demanda excluida se convierte en uno de los rasgos más notables —y más invisibilizados— de la crisis habitacional contemporánea.
La estructura del mercado inmobiliario en la Ciudad de México no solo expresa desigualdades económicas, sino que las territorializa y reproduce mediante un patrón claro de segregación socioespacial. Este fenómeno se evidencia en la forma en que el tipo de vivienda, su valor y su localización geográfica están directamente correlacionados con el nivel socioeconómico del público al que se dirige. En términos concretos, mientras que las zonas Poniente y Centro agrupan la mayoría de los desarrollos residenciales plus y luxury —con precios que superan los 10 millones de pesos por unidad y superficies que alcanzan los 120 m²—, los desarrollos de tipo económico, tradicional y medio se concentran en las zonas Norte y Oriente, es decir, en áreas periféricas, mal conectadas, con menor densidad de servicios urbanos y oportunidades laborales.
Esta distribución del mercado inmobiliario no es fortuita: responde a una lógica de diferenciación espacial inducida por el capital. Como advierte el CEEY: “las ciudades en México tienden a organizarse en función de criterios económicos más que sociales, lo que se traduce en una ocupación desigual del territorio y en barreras a la integración”, En lugar de promover una mezcla social territorialmente equilibrada, la dinámica inmobiliaria tiende a consolidar enclaves de clase alta con altos niveles de infraestructura, y zonas excluidas para el resto de la población, generando efectos de largo plazo sobre la movilidad, el bienestar y el acceso a derechos.
Además, la segregación socioespacial no es un fenómeno pasivo: impone costos acumulativos a quienes viven en la periferia. El tiempo de traslado, la falta de servicios públicos de calidad y la ausencia de redes institucionales refuerzan la trampa de la pobreza urbana. Como lo indica el informe del CEEY: “la ubicación de la vivienda condiciona el acceso a capital humano, social y económico, lo que a su vez limita las trayectorias de vida posibles”. Así, la distancia física se convierte en una expresión concreta de la distancia social, y la vivienda deja de ser un mecanismo de integración para convertirse en una frontera que separa y clasifica a la población.
Esta situación plantea desafíos urgentes para las políticas públicas. La producción masiva de vivienda en zonas periféricas de bajo valor de suelo ha sido históricamente incentivada por políticas federales, pero sin una visión de ciudad integrada, ha derivado en urbanizaciones segregadas y de baja sostenibilidad social. En 2025, este modelo muestra claros signos de agotamiento, tanto por su inviabilidad ambiental como por su fracaso en garantizar condiciones mínimas de equidad urbana. Superar este patrón exige una transformación profunda del modelo de planeación urbana, del régimen de propiedad del suelo y del rol del Estado en la regulación del mercado.
El Estado gentrifica
El Estado no es un sujeto, sino una relación de fuerzas que se expresa en dinámicas sociales concretas. En los procesos de gentrificación de la Ciudad de México, el Estado no es un actor periférico ni neutral, sino un protagonista activo que impulsa, organiza y legitima las transformaciones espaciales orientadas a la valorización del suelo urbano. A través de diversas políticas públicas, normativas y formas de gestión territorial, el Estado ha facilitado la apropiación privada de zonas urbanas deterioradas, desplazando a sus habitantes tradicionales en favor de sectores sociales con mayor poder adquisitivo. Lejos de representar el interés público en términos amplios, su intervención ha operado bajo una lógica de acumulación neoliberal que privilegia el desarrollo inmobiliario, el consumo y la rentabilidad por encima del derecho a la ciudad de los sectores populares.
El papel del Estado en estos procesos ha sido, ante todo, el de un facilitador de la rentabilidad urbana. Desde la década de 1990, la Ciudad de México ha experimentado una serie de reformas legales y urbanas que han abierto la puerta a la especulación inmobiliaria. Entre ellas destacan la reforma al artículo 27 constitucional que permitió la incorporación del ejido al mercado, la eliminación del decreto de rentas congeladas, y la implementación de normas como el Bando 2 y la Norma 26, que ofrecieron incentivos fiscales y mayor intensidad de construcción a los desarrolladores privados. Estos mecanismos permitieron reconvertir zonas centrales en enclaves de alto valor comercial y residencial, mientras se desatendía la producción de vivienda social, generando así procesos de desplazamiento directo e indirecto de las clases trabajadoras.
Además, el Estado ha sido un articulador clave entre el capital financiero y el espacio urbano. En colaboración con empresas como Carso, ICA, Homex o Bancomer, ha promovido proyectos como las ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social) que reorganizan amplias zonas de la ciudad en función de intereses corporativos. Estas intervenciones, sustentadas en la lógica de las asociaciones público-privadas, permiten al capital privado asumir proyectos estratégicos bajo el discurso de “mejorar la calidad de vida”, aunque en la práctica desplazan comunidades, encarecen el suelo y reproducen dinámicas de exclusión. La intervención estatal ha sido, en este sentido, esencial para crear condiciones de posibilidad para la inversión y para canalizar recursos públicos en beneficio de actores privados.
Pero la acción del Estado no se limita al plano económico y normativo: también opera simbólicamente. La monumentalización del espacio público, especialmente en el Centro Histórico, y la conversión del patrimonio cultural en atractivo turístico y comercial, ha servido para redefinir el perfil social de quienes habitan y consumen en la ciudad. A través de discursos de modernización, renovación y recuperación, el Estado ha impulsado una transformación del paisaje urbano que expulsa a los sectores populares y convierte el espacio en una mercancía. Las funciones históricas del espacio público como lugar de vida, trabajo y deliberación democrática han sido reducidas o folklorizadas en favor de una ciudad pensada para los consumidores, no para los ciudadanos.
Si bien existen tensiones y contradicciones dentro del propio Estado —entre distintos niveles de gobierno o entre sectores sociales y empresariales—, el modelo dominante es el de una gestión urbana profundamente neoliberal. El Estado actúa como promotor de proyectos estratégicos, como regulador normativo, como inversionista parcial y, finalmente, como legitimador de un orden urbano excluyente. La gentrificación, en este marco, no es una consecuencia indeseada, sino una política de Estado.
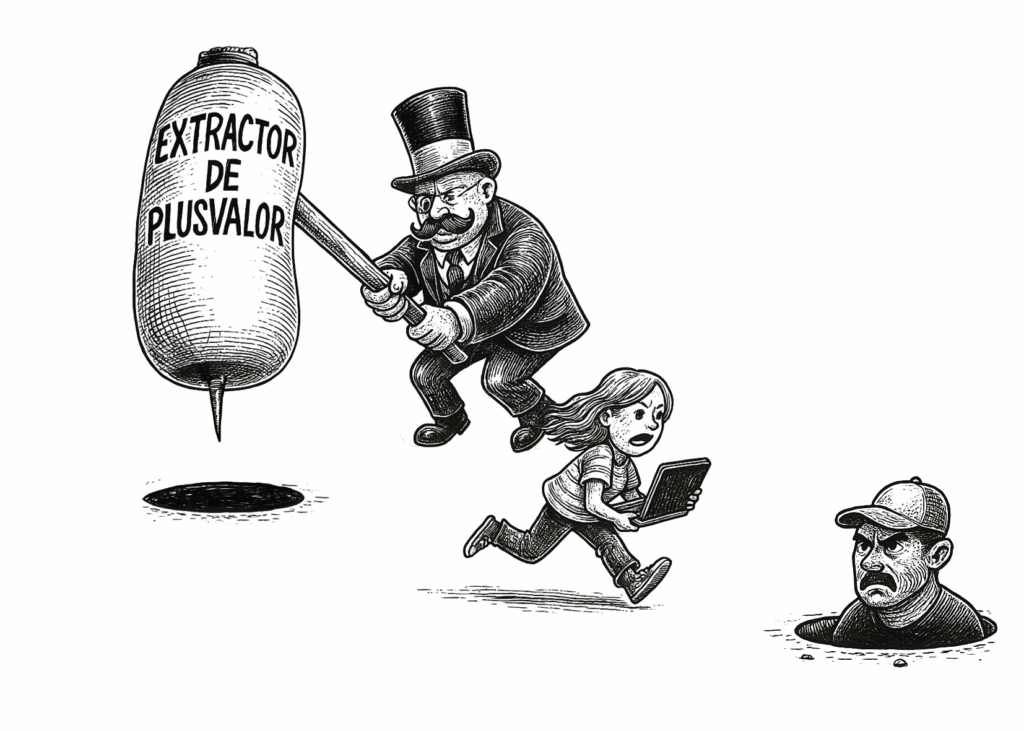
(4) El acuerdo de un ménage à trois (en una banca del parque México)
Vida y muerte del Movimiento Urbano Popular
Las contradicciones del Estado se evidencian no solo entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y local), sino también dentro de los propios aparatos estatales, entre sectores alineados al capital inmobiliario y otros más sensibles a las demandas sociales, específicamente la acción de funcionarios provenientes de luchas sociales y que portan la retórica de cambiar las cosas desde dentro encarnando la política entrista de “larga marcha al interior de las instituciones”. Ese es el pasado activista de la actual Jefa de Gobierno y sus colaboradores cercanos, como Ximena Guzmán, su secretaría particular recientemente ejecutada y José Muñoz.
Por ejemplo, la coexistencia de políticas que favorecen a grandes desarrolladores (como las ZODES o la liberalización del uso del suelo en delegaciones centrales) con discursos institucionales sobre “participación ciudadana”, “mejora del espacio público” o incluso “vivienda social”, nos muestra con claridad una tensión estructural. Esta tensión expresa un conflicto no resuelto entre la función del Estado como agente de acumulación y su supuesto rol como garante del bienestar colectivo. En la práctica, sin embargo, estas funciones se desequilibran sistemáticamente en favor del mercado, reproduciendo exclusión social y expulsión territorial.
Frente a este modelo de ciudad, las resistencias sociales han jugado un papel fundamental. Olivera[4] subraya el papel histórico del Movimiento Urbano Popular (MUP), particularmente activo entre las décadas de 1970 y 1990. El MUP no solo denunció las carencias de vivienda y servicios urbanos, sino que desarrolló prácticas autogestivas y reivindicaciones colectivas que lo convirtieron en una de las principales fuerzas sociales no partidistas del país. Su capacidad de interlocución con el Estado logró, en algunos momentos, conquistas significativas: la expropiación de predios dañados por los sismos de 1985, la construcción de vivienda a bajo costo, y el fortalecimiento de la idea de que el suelo urbano debe tener una función social.
No obstante, este movimiento enfrentó procesos de cooptación, fragmentación y debilitamiento, especialmente a partir del ingreso de sus dirigentes a la política formal (por ejemplo, mediante su incorporación al PRD). Esta integración, lejos de fortalecer las agendas sociales, condujo a una neutralización absoluta de su capacidad transformadora, particularmente cuando el propio PRD adoptó una orientación neoliberal en la gestión urbana a partir de la década de 2000 el movimiento y sus cuadros al interior del Estado no hicieron nada para evitarlo, de hecho, el movimiento era una cantera de votos y nada más. En otras palabras, el movimiento que alguna vez fue una expresión radical del derecho a la ciudad fue progresivamente institucionalizado y subordinado a la lógica electoral y usado como fuerza de negociación entre facciones de la izquierda partidista.
Pese a ello, las resistencias no desaparecen. Al contrario, se reconfiguran. Nuevas organizaciones vecinales, colectivos contra los desalojos, redes barriales y movimientos por el derecho a la ciudad han emergido en las últimas décadas para enfrentar los efectos del desplazamiento, la turistificación y el alza del suelo urbano: recordemos el movimiento en defensa del manantial superficial del predio de Avenida Aztecas 215,[5] lucha que se convirtió en un parteaguas en la disputa por la ciudad. Estas formas de resistencia no solo demandan vivienda, sino también el reconocimiento de otras formas de habitar, producir y reproducir la vida en la ciudad. Retoman el legado de Henri Lefebvre y David Harvey al concebir el “derecho a la ciudad” no solo como acceso a bienes materiales, sino como el derecho a decidir colectivamente sobre el destino urbano, a producir espacio desde abajo y a conservar los vínculos sociales construidos en el territorio por encima de la telaraña jurídica del Estado.
El Estado, en este sentido, se ve interpelado constantemente por estas demandas. Y aunque en muchos casos las reprime, ignora o despolitiza, también se ve obligado a negociar, a justificar sus intervenciones o incluso a adoptar parte del lenguaje de las organizaciones.
La trampa interclasista
Regresando a los datos presentados en el Informe de movilidad social en México 2025, es posible afirmar que México experimentó entre 2017 y 2023 una reducción en la incidencia de la pobreza por ingresos y una mejora relativa en los niveles de ingreso de los sectores históricamente más desfavorecidos, esto ha sido una de las grandes “defensas” de la llamada Cuarta Transformación frente a sus críticos. Esta tendencia, en apariencia, podría interpretarse como un avance hacia la consolidación de una clase media más amplia.
No obstante, un análisis más profundo sugiere que esta expansión es aún precaria y posiblemente no sea estructural. Aunque hubo un crecimiento positivo del ingreso en los tipos de población con menores oportunidades —según la clasificación basada en origen socioeconómico, escolaridad parental y región—, la mayoría de estas personas apenas superaron el umbral de pobreza y permanecen dentro del 40 % inferior de la distribución. Además, los datos revelan que la movilidad de largo alcance es sumamente baja (solo 2 % de quienes nacen en pobreza alcanzan el quintil superior), y que la desigualdad de oportunidades sigue explicando al menos el 48 % de la desigualdad de ingresos, lo cual indica una fuerte dependencia del origen social para determinar el destino económico. En este contexto, el crecimiento del ingreso observado puede estar siendo impulsado, en parte, por transferencias públicas o políticas de protección social sin que ello implique una transformación estructural de las condiciones laborales, educativas y territoriales.
Este fenómeno, ampliamente documentado en América Latina, tiene el correlato de la construcción de una “clase media vulnerable”,[6] caracterizada por su exposición a choques económicos y su bajo acceso a sistemas universales de protección social (aunque nominalmente existan). En consecuencia, más que una clase media consolidada, los datos sugieren la existencia de un estrato intermedio en expansión, pero aún inestable, cuyo ascenso social no está garantizado en el largo plazo si no se acompaña de políticas integrales que fortalezcan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de capacidades estructurales.
“Ustedes no tienen la cultura para vivir en la Condesa”: la clase media como clase cultural de la gentrificación
Un comentario vertido en una publicación de Instagram sobre los saqueos dice “Ustedes no tienen la cultura para vivir en la Condesa”. El imbécil de Leo Zuckerman dijo en Twitter: “Vivo en la colonia Condesa de la Ciudad de México. He residido ahí la mayor parte de mi vida. Este barrio se ha gentrificado. Lo celebro. La Condesa está mejor que nunca”. He aquí el mito de la “gentrificación positiva”.
La expansión reciente de sectores intermedios en la estructura social ha sido presentada, tanto por discursos gubernamentales como por ciertos enfoques mediáticos, como evidencia de una consolidación progresiva de “la clase media gentrificadora”. Sin embargo, una mirada más crítica sugiere que este supuesto agente gentrificador es más aparente que estructural, y que su papel en los procesos urbanos contemporáneos, particularmente en la transformación del espacio, responde más a una función culturalmente simbólica que a una capacidad real de intervención económica. No obstante, es importante detenernos en observar esta función cultural e ideológica.
Este fenómeno se articula con lo planteado por Neil Smith en La nueva frontera urbana,[7] donde se cuestiona la narrativa que presenta a la “nueva clase media” como agente central de la gentrificación. Lejos de constituir un bloque homogéneo y poderoso, se trata de una categoría ambigua, utilizada de forma flexible para explicar transformaciones urbanas que, en realidad, responden a lógicas estructuradas por el capital financiero y el Estado. La participación de esta clase media en la reconfiguración de barrios populares —a menudo señalada como indicio de revitalización— debe entenderse más bien como una función performativa: su presencia estetiza el territorio, desplaza la identidad local, y sirve como fachada cultural de un proceso de valorización inmobiliaria impulsado por fondos de inversión y actores corporativos, muchas veces con el soporte directo o indirecto del Estado.
Este mecanismo puede observarse con claridad en el caso de la colonia Doctores, un barrio popular históricamente ajeno a los circuitos de consumo aspiracional de colonias como la Roma-Condesa —espacios siempre asociados a clases medias propietarias desde el siglo XIX. Las políticas de redensificación han introducido en la Doctores dos ciclos diferenciados de llegada de nuevos habitantes: primero, sectores de clase media-baja atraídos por opciones de vivienda económica, y más recientemente, clases medias-altas interesadas en vivienda residencial para habitar o alquilar.
Lejos de fomentar una integración social efectiva, estos procesos han configurado nuevas fronteras internas que delimitan experiencias radicalmente distintas de ciudad. Mientras los hogares más pobres tienden a consumir dentro de la colonia —a menudo en condiciones de inseguridad y con opciones limitadas—, los hogares de mayores ingresos articulan su vida cotidiana (educación, recreación, trabajo) en otras zonas consideradas de “mayor calidad”. La clase media gentrificadora tiende a construir su vida más allá de la colonia que ocupa, reforzando el carácter de enclave funcional.
Estas fronteras también se expresan en las interacciones sociales —o su ausencia—, y en las percepciones que los habitantes tienen sobre sí mismos y sobre los otros. Aunque estas fronteras son porosas —los sectores con mayores ingresos recurren a servicios populares como lavanderías o tianguis—, ello no implica una integración horizontal, sino más bien un uso instrumental del espacio común. En este contexto, se debilita aún más la tesis de una “gentrificación positiva”, ya que la derrama económica se concentra en sectores comerciales vinculados al ocio y al turismo de negocios, sin beneficiar estructuralmente a los sectores desfavorecidos.
Así, la clase media vulnerable mexicana no debe ser analizada como sujeto estructurante de la transformación urbana, sino como dispositivo cultural al servicio de un proceso de despojo. Su fragilidad estructural, su ascenso incierto y su dependencia de políticas compensatorias refuerzan la hipótesis de que su papel en la gentrificación responde más a un uso ideológico que a una posición de poder material. La ciudad neoliberal se reproduce, en parte, a través de esta figura ambigua: suficientemente cercana al ideal meritocrático para aspirar al centro, pero demasiado frágil como para quedarse en él.
La ecuación Carlos Slim: desindustrialización + revalorización = despojo
Durante buena parte del siglo XX, la colonia Ampliación Granada fue una zona industrial consolidada del poniente de la Ciudad de México, marcada por la presencia de grandes fábricas como General Motors, Colgate-Palmolive o Bayer. En este entorno, creció una comunidad obrera que habitó y autoconstruyó viviendas precarias, pero insertas en una dinámica barrial estable. Sin embargo, a partir de los años 80, la desindustrialización y el abandono estatal abrieron paso a una nueva fase de transformación urbana profundamente marcada por la lógica neoliberal.
Desde la primera década del siglo XXI, y especialmente tras la aplicación del Bando 2 y el cambio de normativas de uso de suelo en 2008, la colonia se convirtió —de la mano de Carlos Slim— en uno de los principales polos de reurbanización y especulación inmobiliaria de la ciudad. El rebranding como “Nuevo Polanco” dio paso a megaproyectos como Plaza Carso, Miyana, Antara y la construcción de la embajada de Estados Unidos, rediseñando por completo el paisaje urbano y desplazando progresivamente a sus antiguos habitantes.
Esta situación encarna no solo renovación física, sino un proceso de acumulación por despojo que reintegra zonas “degradadas” al circuito del capital, desplazando a poblaciones empobrecidas en nombre del desarrollo. En el caso de Ampliación Granada, la gentrificación provocó un encarecimiento sustancial del suelo (hasta $80,000 por m² en algunas torres de lujo), la elitización del consumo y una transformación radical del uso del espacio público, ahora orientado a la población flotante: oficinistas y residentes temporales.
A medida que la colonia Ampliación Granada fue convertida en el emblema del “Nuevo Polanco”, los efectos de la gentrificación se tradujeron en una serie de desplazamientos múltiples que afectaron a la población originaria, no solo en términos de permanencia física, sino también en su acceso económico y su arraigo simbólico al territorio.
Este fenómeno de desplazamiento, lejos de reducirse al desalojo o al abandono forzado de la vivienda, se expresa en tres dimensiones interconectadas que transforman profundamente la vida cotidiana de quienes deciden permanecer: desplazamiento físico, desplazamiento económico y desplazamiento simbólico y cultural.
Para muchas familias, la presión del mercado y la informalidad en la tenencia del suelo condujo al abandono de la colonia. Quienes no tenían escrituras, como en el caso del Callejón Andrómaco, vivieron años con el temor constante de ser desalojadas. Algunas familias decidieron vender ante la incertidumbre, mientras que otras fueron directa o indirectamente expulsadas hacia zonas periféricas como el municipio de Tecamac o la alcaldía Iztapalapa. La pérdida del hogar se tradujo en la ruptura de la vida comunitaria y en una desarticulación del tejido barrial.
Las familias que lograron permanecer enfrentaron un progresivo encarecimiento de los servicios: los recibos de agua llegaron a superar los $2,800 pesos bimestrales; el predial, la luz y el gas también aumentaron. Esta presión económica provocó que muchas mujeres debieran reconvertir sus hogares en espacios de trabajo informal (cocinas económicas, tiendas, mercerías), para poder sostenerse. Asimismo, dejaron de acudir a mercados y comercios locales que antes eran accesibles. El costo de vivir en el “nuevo barrio” se volvió un factor excluyente, aunque su dirección postal no haya cambiado.
Quizá el más complejo de documentar, pero también el más profundo, es el desplazamiento simbólico. Los últimos habitantes originarios afirman que, aunque siguen viviendo allí, ya no reconocen su entorno. Los espacios de socialización, como las canchas y calles donde se celebraban las posadas, han sido cerrados, privatizados o transformados en obras “de mitigación” sin uso comunitario real. Se sienten observados, señalados y a veces despreciados por los nuevos residentes. Hace dos años el equipo editorial de Conatus estaba caminando por la zona, nos detuvimos a comer en una “cocina económica”, tengo esto anotado en mi libreta de campo: “Ellos pueden pasar por aquí [el callejón Andrómaco], pero yo no puedo entrar a sus edificios”, nos dijo Bertha, una de las trabajadoras del lugar. Esta frase resume el tipo de segregación simbólica que se vive a diario: habitar un lugar sin ser reconocida como parte legítima de él.
Turistificación, Airbnb o el deseo idiota de la modernidad digital
Ahora que los gobiernos del mundo y los listillos hablan de “economía colaborativa” o “de plataformas” creo que queda claro que cuestionamos la narrativa tecnófila y optimista con la que se ha presentado este modelo empresarial. Somos marxistas y sabemos que en lugar de una revolución democrática del acceso o del compartir, lo que se ha instaurado es un régimen de acumulación basado en la desposesión urbana, la evasión fiscal y la precarización laboral.
Ian Brossat[8] ubica a Airbnb como un actor central en la mutación de la función urbana: del derecho al alojamiento al rendimiento financiero; del barrio habitado al distrito turístico; de la comunidad al algoritmo. La plataforma no solo altera la oferta habitacional, sino que introduce un modelo de “precariedad estructural” que afecta tanto a quienes alquilan (inquilinos desplazados, subarrendadores irregulares) como a quienes trabajan para sostener los servicios que genera su funcionamiento (limpieza, mantenimiento, atención).
La gentrificación y la turistificación se presentan como efectos paralelos y entrelazados, impulsados por este nuevo modelo de “economía extractiva digital”. Lo que Airbnb propone como alternativa flexible y amigable —“ganar dinero desde casa”, “vivir experiencias locales”— se revela como una reconfiguración que profundiza la gestión neoliberal del espacio urbano, profundamente funcional al capital transnacional. La ciudad se vuelve un escaparate gestionado algorítmicamente, donde las lógicas del mercado determinan quién puede habitar, vender, comprar y permanecer.
Brossat enfatiza además un componente ético: la complicidad cotidiana del “consumidor urbano progresista” —exactamente, nuestra querida clase media— que, aunque crítico del sistema, participa por comodidad o impotencia. Así, la ciudad se convierte en un territorio donde se disuelven los vínculos sociales en favor de una red de transacciones temporales e impersonales. La “ciudad colaborativa” cede el paso a la “ciudad uberizada”, donde el marketing de comunidad encubre prácticas de explotación sistemática.
El crecimiento sostenido de alojamientos registrados entre 2009 y 2016, con un pico de más de 3,400 propiedades ese último año,[9] refleja lo que Brossat llama una transformación estructural del parque habitacional. Las viviendas no se entienden ya como un bien de uso, sino como un activo de rentabilidad intensiva, donde el cálculo de ingresos por noche reemplaza a la noción de arraigo, comunidad o necesidad habitacional.
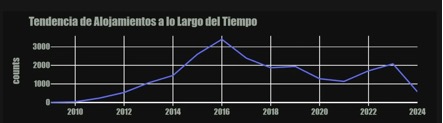
El hecho de que las colonias Roma Norte, Hipódromo y Polanco concentren el mayor número de alojamientos refuerza la idea de una ciudad fragmentada por el mercado turístico digital, donde ciertos barrios —por su valor simbólico, ubicación y arquitectura— se convierten en epicentros del consumo urbano global. Esta concentración no es neutral: produce gentrificación inducida, desplazamiento de inquilinos de largo plazo, aumento de precios y mutación del comercio de proximidad. La ciudad se vuelve un escenario de “experiencia” —como se narra en los comerciales en YouTube—, más que un lugar para vivir.
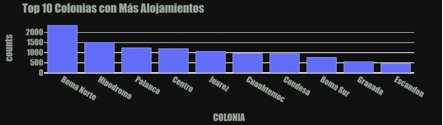
El dato más contundente —que dentro de un radio de 500 metros en torno al Starbucks atacado en julio de 2025 haya 1,060 alojamientos de Airbnb, es decir, un 22% de las viviendas totales— sugiere que el modelo Airbnb ha alcanzado una densidad crítica que permite leerlo ya no como una excepción, sino como una infraestructura dominante.
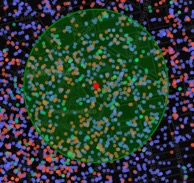
En términos brossatianos, Airbnb se convierte en un factor de transformación urbana tan poderoso como el Estado o los grandes desarrolladores, pero operando al margen de toda regulación efectiva. El café de cadena representa la homogeneización global que acompaña a Airbnb: comercio deslocalizado, consumo instantáneo, hiper-explotación laboral —factor que no se omite en las barras de café nacional y órganico. En teoría, la protesta no es solo contra una “marca gringa”, sino contra el modelo de ciudad neoliberal disfrazado de modernidad cool y “conectada”. Esta proporción indica un proceso avanzado de turistificación y desplazamiento: viviendas que podrían estar ocupadas por residentes permanentes han sido absorbidas por el circuito del alquiler temporal, elevando los precios, desincentivando los contratos de largo plazo y alterando la vida barrial en favor de una circulación constante de visitantes anónimos. En la colonia Irrigación —vecina de Granada— es común ver pancartas contra Airbnb. La clase media propietaria no puede competir contra la gran industria.
Según datos de Inside Airbnb,[10] La expansión de Airbnb en la Ciudad de México ha alcanzado una densidad crítica que permite caracterizarla, siguiendo a Ian Brossat, como una ciudad uberizada: un espacio urbano progresivamente privatizado, orientado al consumo turístico y controlado por plataformas digitales que actúan como intermediarios entre el capital transnacional y el parque habitacional local. Veamos el desglose de los datos.
Airbnb ha consolidado su presencia como un actor estructural en el mercado habitacional de la Ciudad de México. Con un total de 26,067 anuncios activos, la plataforma ya no puede considerarse una red de intercambios entre particulares, sino una infraestructura paralela de alojamiento turístico, masiva y desregulada. La mayoría de los espacios ofertados —un 65.8 %— corresponden a viviendas completas, lo que implica que más de 17,000 propiedades han sido retiradas del circuito de alquiler residencial para destinarse al turismo de corta estancia. Solo un tercio de los anuncios ofrece habitaciones privadas, y los cuartos compartidos o en hoteles son residuales. Esta distribución refuerza el carácter especulativo del fenómeno: no se trata de “compartir” espacio, sino de sustituir la función habitacional por una lógica de rentabilidad intensiva.
Este patrón se complementa con los datos de actividad. En promedio, cada alojamiento fue rentado 83 noches al año, con un ingreso medio estimado de $116,031 MXN, y una tarifa de $1,410 por noche. Aunque una parte importante de los anuncios presenta ocupaciones bajas (0 a 30 noches), un número significativo supera las 240 noches al año, lo que implica una operación prácticamente continua, equivalente a la de un hotel informal. Este comportamiento muestra que Airbnb se ha convertido en una alternativa más lucrativa que el arrendamiento tradicional, incentivando la conversión del parque habitacional en espacios de corta estancia, y con ello restringiendo aún más el acceso a la vivienda para residentes permanentes.
La tendencia se refuerza al observar las condiciones de estadía mínima. El 97 % de los anuncios están configurados como alquileres de corto plazo, con estancias mínimas que oscilan entre 1 y 3 noches en la mayoría de los casos. Esto no solo responde a la demanda turística, sino que sugiere una estrategia deliberada de los anfitriones para evadir regulaciones urbanas que podrían aplicarse a contratos de larga duración. A través de este esquema, la plataforma opera en los márgenes de la legalidad, y permite que los inmuebles se transformen en recursos de circulación veloz, sin ninguna de las obligaciones fiscales o contractuales del mercado inmobiliario convencional.
El análisis de los anfitriones refuerza aún más esta lectura. El 68.2 % de las propiedades están concentradas en manos de anfitriones con múltiples anuncios, y más de 5,000 alojamientos están bajo el control de usuarios que poseen diez o más unidades. Esto sugiere que buena parte de la actividad de Airbnb no corresponde a individuos que comparten su vivienda, sino a operadores inmobiliarios que utilizan la plataforma como herramienta comercial, muchas veces en violación de normas locales sobre uso de suelo, densidad habitacional o protección al arrendatario.
La lista de los principales anfitriones confirma esta hipótesis: empresas o perfiles con más de 100 propiedades, como Blueground (242), Mr. W (192) o Juan (168), operan a gran escala sin que medien mecanismos efectivos de control, fiscalización o transparencia. Brossat sostiene que estas plataformas han permitido el surgimiento de grandes operadores ocultos tras perfiles individuales o nombres genéricos. Empresas como Blueground operan en distintas ciudades y representan un nuevo tipo de especulador urbano digital, que desplaza capital inmobiliario de forma flexible y transnacional. Estas entidades capturan porciones enteras del parque habitacional sin supervisión pública, alterando profundamente el equilibrio social y económico de la ciudad.
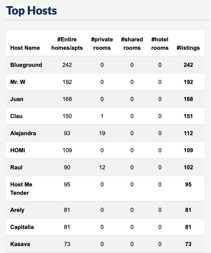
En conjunto, estos datos revelan que Airbnb ha dejado de ser una plataforma de innovación social para convertirse en un instrumento de mercantilización urbana. Su escala, su modelo de negocio y su impacto sobre la vivienda exigen repensar la forma en que se regula el suelo urbano, se protege el derecho a la vivienda y se defiende la función social del espacio habitado. No debería haber sorpresas, la ciudad para el capitalismo es un dispositivo financiero antes que un entorno de vida.
Alguien no ha dado su consentimiento (los obreros de la construcción)
Podemos decir algunas cosas siguiendo las instrucciones del libro que escribió, en 1867, nuestro amigo Charlie, el albañil, el carpintero, el electricista no trabajan para construir un hogar: trabajan para generar valor de cambio. Una casa no vale por su utilidad, sino por la cantidad de trabajo abstracto que contiene. De ahí la crítica a que la vivienda pueda cotizarse como un activo financiero: su precio no está ligado a cuánta protección o comodidad ofrece, sino a cuánto trabajo (presente o pasado) representa en términos mercantiles. En los espacios dominados por el capital lo que encontramos es el despliegue de dos categorías: el trabajo muerto (las materias primas, herramientas y máquinas, ya cristalizadas en mercancías) y trabajo vivo (el trabajo obrero en la obra). El trabajador añade valor que excede el salario que recibe; ese excedente —la plusvalía— es la base de la ganancia del capitalista.
La obra es un espacio caótico, pero socialmente estratificado. La figura del contratista general —el capitalista principal en el terreno— coordina y subcontrata empresas especializadas: plomería, electricidad, aislantes, elevadores, pintura, tablarroca. Esta red forma un enjambre competitivo donde cada subcontratista busca una tajada de la plusvalía total. El resultado es una fragmentación extrema del proceso de trabajo y de los propios trabajadores, con diferentes contratos, idiomas, permisos de residencia, condiciones laborales.
La subcontratación, además de flexibilizar costos y reducir riesgos para el capitalista, impide la organización al separar a los trabajadores de una misma empresa por obras distintas y romper los lazos estables. A su vez, y a la par de la explotación laboral, esto introduce barreras étnicas y culturales, institucionalizando el racismo laboral. Según los datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, compilados en los tabuladores oficiales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,[11] un albañil o un carpintero de obra gana $321.63 por día, los yeseros $300.18 MXN. Globalmente —y en sentido jurídico ideal— un obrero en obra debería ganar un poco más de $9000 pesos mensuales. Sin embargo, es un sector productivo salvaje en el que priman los abusos laborales, principalmente contratos en negro que instituyen salarios bajos, despidos ilegales y particularmente ausencia de seguridad social.
La obra es un espacio peligroso. No por azar o por la inclemente voluntad divina, sino porque la seguridad cuesta dinero. El capitalista sacrifica la integridad física del obrero para mantener la tasa de ganancia: se prescinde de arneses, se presiona para no perder tiempo con medidas de seguridad, y se tolera que los obreros trabajen drogados o adoloridos. El patrón se protege legalmente mientras empuja al capataz a forzar el ritmo. El resultado: muerte y mutilación del cuerpo obrero.
Nos dice la voz de la burguesía nacional:
La construcción es uno de los sectores más activos y esenciales en la economía mexicana, pero también uno de los más riesgosos. Se estima que en la industria ocurren más de 60 accidentes diarios, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en obra. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2024 se registraron 22,034 accidentes laborales en esta industria, con 409 casos de incapacidad permanente y 51 defunciones.[12]
La aceleración de la producción tiene efectos devastadores: desgaste físico, accidentes, enfermedades ocupacionales, consumo de alcohol y drogas como mecanismos para sostener el rendimiento, y la creciente alienación.
La obra de construcción no impone un ritmo automático como en una fábrica mecanizada. Sin embargo, la presión por la rentabilidad se traduce en acelerar los tiempos, reducir descansos y medir la productividad incluso mediante el trabajo a destajo. Algo que como comunistas debemos tener presente es cómo este sistema convierte a los propios trabajadores en capataces unos de otros, especialmente cuando unos cobran por producción y otros por hora. Se genera así una lógica de competencia individual que debilita la acción colectiva de clase.
El corolario de la individualización es el establecimiento de lo que podríamos llamar “ideología profesionalista”, que funciona como otra forma de dominación interna. Los trabajadores calificados suelen comportarse como “pequeños jefes”, imponiendo ritmos y despreciando a los aprendices o trabajadores migrantes y racializados no calificados. Esto refuerza la división y obstaculiza la solidaridad. No negamos que esta “cultura del oficio”—el orgullo por saber hacer—fue el centro de la ideología del movimiento obrero, en parte justificada por el saber técnico proletario, hoy en tiempos de contrarrevolución absoluta sirve al capital para dividir, para encubrir la explotación bajo un aura de respeto simbólico al trabajo explotado y en sentido cínico para reducir costos de supervisión y seguridad.
La obra también es una fábrica de ideología de la masculinidad. Los camaradas de Prole.info[13] descomponen la figura del “obrero rudo” como parte del sistema de control: ser “un [trabajador] cabrón” implica trabajar sin quejarse, asumir riesgos, despreciar la debilidad. Se ridiculiza el uso del equipo de seguridad como “poca hombría”. El machismo es funcional al capital porque refuerza la sumisión, normaliza la violencia y obstaculiza la solidaridad proletaria porque antepone lo peor de la categoría social de género. A pesar de esto, Prole.info nos señala algo muy importante: no todas las obras son iguales ya que allí donde trabajan mujeres, esta lógica puede debilitarse.
Pese a estas situaciones de alienación ideológica, hay una consecuencia no deseada de la acción del capital: bajo la necesidad de coordinar tareas se generan formas espontáneas de cooperación y resistencia informal. Se crean grupos de afinidad obrera que comparten herramientas, entre trabajadores se cubren en los descansos, entre todos bajan el ritmo de trabajo y se protegen del capataz o de la clásica borrega. A partir de aquí se presenta una noción potente: la socialización espontánea en el lugar de trabajo como forma de lucha de clases cotidiana. El capital nos organiza y nosotras resistimos. A medida que estas redes informales se consolidan, el patrón intenta romperlas, ya sea reprimiendo, rotando personal o introduciendo trabajadores afines al patrón para disolver la resistencia. Pero también surgen formas de sabotaje: esconder herramientas, fingir ignorancia, desconocer procesos y ralentizar tareas.
(5) Saquear. El confuso espacio del nacionalismo y el anticapitalismo, algunas fábulas al respecto
Comrades! The hour has come when the confrontation between communism and national communism, this by-product of the bourgeois world, must take place.
Arthur Goldstein, contra la Tendencia de Hamburgo
La fábula del gringo, el prieto y la tienda de Ripndip en la calle de Orizaba
La protesta del 4 de julio en La Condesa, donde manifestantes pintaron consignas y dañaron diversos locales, debe leerse en un marco interpretativo específico. No fue un gesto aislado de vandalismo, sino un acto de rabia contra la privatización de la ciudad, donde el paisaje de La Condesa representa la homogeneización cultural y comercial que acompaña a la gentrificación digital. El Ripndip no es simplemente una tienda, es un ícono de la ciudad global mercantilizada, donde el valor de uso ha sido desplazado por el valor de cambio. La acción directa buscó denunciar la transformación de la ciudad en vitrina para turistas y nómadas digitales, y la consecuente exclusión de los sectores populares y de quienes aún intentan habitar la ciudad en condiciones estables.
Vicky Osterweil[14] sostiene que el saqueo (looting) no es una desviación del movimiento social ni un acto aislado de criminalidad, sino una forma significativa de acción política que ha acompañado históricamente a los procesos de emancipación, particularmente en luchas antirracistas y anticapitalistas. El saqueo es una forma de romper con la obediencia y la normatividad de los movimientos “respetables”. Lejos de ser una táctica marginal, el saqueo puede romper con la lógica de la propiedad privada, redistribuir directamente los bienes y desestabilizar profundamente el orden social. Hay que detenernos a ampliar un punto.
El saqueo no puede entenderse sin una comprensión profunda del racismo estructural, especialmente en su articulación histórica con la propiedad, la ley y el orden económico capitalista: el saqueo amenaza no solo a la propiedad, sino a la historia de quién se supone que puede poseer, y quién debe obedecer. Cuando el proletariado racializado toma lo que necesita sin pagar, está violando el pacto racial del capitalismo.
En los discursos políticos, mediáticos y judiciales, el saqueo es condenado con particular vehemencia, según Osterweil esta reacción selectiva no se dirige tanto a la destrucción de bienes como a la amenaza simbólica que representa: la inversión del orden racial, donde los históricamente desposeídos acceden directamente a lo que se les ha negado estructuralmente. El capitalismo racial mexicano sitúa a los indígenas y mestizos precarizados en una posición estructural de exclusión: son objeto de explotación laboral, segregación habitacional y exclusión financiera.
Las revueltas saqueadoras son respuestas racionales y legítimas a siglos de represión y que el saqueo, en esos contextos, expresa un clamor político por justicia material, no solo simbólica. Las élites económicas saquean de forma estructural (evasión fiscal, especulación inmobiliaria, el ejercicio de diferentes violencias), pero solo el saqueo visible de los pobres y racializados es condenado.
La fábula de los huevos tibios o “esta protesta es pacífica”
El anuncio en Instagram señala que “Llamamos a una manifestación pacífica”. Eso no importa, hay un comentario en la publicación que dice: “Pero no es secreto que el bloque negro siempre está!! Justificando que cuidan a la marcha (no importa cual sea) Como los detenemos o les impedimos unirse???”. Según esta lógica, hay una protesta aceptable: cívica, no violenta, visible pero inofensiva. Todo lo que excede esa forma —el saqueo, el enfrentamiento con la policía, la toma de espacios, la insubordinación— es rápidamente denunciado como sabotaje al “movimiento”.
Esta narrativa es impulsada tanto por medios de comunicación como por políticos, líderes comunitarios, e incluso por algunos sectores progresistas o activistas institucionalizados. La exigencia de “protestar dentro de la ley” desconoce que la ley misma ha sido históricamente un instrumento de opresión racial, colonial y capitalista. Hay una función política de esta distinción: dividir y aislar. Esta función la llevan a cabo los sectores progresistas de la clase media. El resultado: se criminaliza a quienes provienen de barrios pobres, son jóvenes racializados, o expresan su rabia sin mediación institucional. Esto rompe la solidaridad, desmoviliza a quienes no se sienten identificados con los métodos “radicales”, y deja solos a quienes enfrentan con más crudeza al poder.
Osterweil sugiere que esta distinción también es corporal: se espera del “buen manifestante” que sea dócil, racional, blanco o aceptable en su disidencia. Quien rompe vitrinas, cubre su rostro, grita, corre, saquea: no es solo un cuerpo fuera de control, es un cuerpo político que perturba la imagen misma del orden democrático. Rechazamos la domesticación liberal de la protesta, que busca mantener el statu quo bajo una fachada de pluralismo.
Cosas de morenos o la fábula de quienes seguimos insistiendo en que la lucha es de clases (en torno a los números 24 y 25 de Théorie Communiste)
En los debates contemporáneos sobre capitalismo y opresión, el concepto de “capitalismo histórico” ha adquirido gran notoriedad, especialmente en enfoques críticos como los de Wallerstein o Braudel. Sin embargo, esta noción ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Théorie Communiste,[15] que advierte sobre una confusión conceptual peligrosa: al elevar las formas empíricas e históricas del capital al nivel de concepto, se corre el riesgo de borrar las determinaciones estructurales del modo de producción capitalista (MPC). De este modo, se explican fenómenos como el racismo o la esclavitud simplemente por su coexistencia con el desarrollo del capitalismo, sin problematizar su función o necesidad dentro de la lógica del capital. Según esta crítica, el capital no necesita del racismo ni de la esclavitud para existir; más bien, es el capital el que crea su propia historia, reapropiándose del material disponible para adaptarlo a sus necesidades de valorización.
Esta perspectiva exige distinguir cuidadosamente entre los conceptos de “raza” y “racialización”. La primera es una categoría fija, esencialista; la segunda, un proceso histórico mutable y contingente. En el análisis de Théorie Communiste, la racialización ha sido una constante en el MPC, pero esto no significa que esté inscrita en el corazón de su lógica estructural. A diferencia de las contradicciones de clase y género, que forman parte de la “forma fundamental” del capital —la apropiación de trabajo ajeno no remunerado—, la racialización opera a un nivel histórico, no conceptual. Esto implica que, si bien las razas son reales en tanto construcciones sociales, no constituyen una contradicción constitutiva del capital, sino una forma específica de segmentación y jerarquización surgida en momentos particulares de su desarrollo.
El desacuerdo teórico tiene consecuencias políticas importantes. Corrientes antirracistas y decoloniales, como el movimiento francés Les Indigènes de la République, afirman que la división racial es tan estructural como la división en clases. Christine Delphy, por ejemplo, plantea que la opresión racial no es una disfunción del sistema, sino uno de sus pilares. Théorie Communiste, por el contrario, se alinea con una visión que reconoce la especificidad de la opresión racial, pero sin situarla al mismo nivel que las contradicciones de clase o género. Mientras que las luchas feministas pueden ser pensadas como elementos internos a la superación del MPC, los conflictos raciales —aunque políticamente relevantes—no ocupan un lugar equivalente en la estructura teórica del capital.
El análisis se profundiza si atendemos un pasaje del número 24[16] de la misma revista, donde se argumenta que la racialización es resultado de una combinación compleja de elementos:
En las relaciones de producción capitalistas, no tratamos con “individuos concretos” inmediatamente existentes en tanto individuos singulares en su unidad, sino únicamente con individuos en tanto que desempeñan ciertas funciones determinadas como soportes de éstas: “portadores de fuerza de trabajo”, “representantes” o “funcionarios” del capital, “mujeres” o “hombres”. Su individualidad es un efecto de las relaciones de producción, no preexiste a éstas, no es el atributo de un sujeto, y las relaciones de producción no son un “encuentro” intersubjetivo.
El desarrollo desigual del capital, la historia del valor de la fuerza de trabajo, la división del trabajo y la personalización de las relaciones sociales. Esta última es clave: en el capitalismo, los individuos no se relacionan entre sí como sujetos plenamente formados, sino como funciones del proceso de producción. La racialización emerge así de la forma en que el sistema convierte estas funciones en identidades personales, naturalizadas y jerarquizadas. De este modo, un individuo se convierte en “negro” o “árabe” no por un atributo esencial, sino porque ha sido promovido como tal a partir de una serie de determinaciones sociales que se condensan en su figura como sujeto.
Esta lógica de personalización de las relaciones sociales produce un sujeto que actúa como si fuese autónomo, pero que en realidad es el resultado invertido de una red de relaciones sociales estructuradas por el capital. Aquí, la racialización actúa como ideología eficaz: asigna lugares, funciones, condiciones de existencia. Puede, incluso, ser instrumentalizada políticamente, como se observó en Francia tras las huelgas de trabajadores racializados en los años ochenta. Pero esta eficacia no equivale a una centralidad estructural. El sujeto racializado puede ocupar posiciones de poder simbólico —un presidente negro, por ejemplo—, sin que por ello desaparezca la lógica de distinción racial. Lo que está en juego, entonces, no es negar la opresión racial, sino entender su función específica dentro de un sistema que produce jerarquías a partir de necesidades históricas, no de esencias conceptuales.
La fábula xenófoba o el antiimperialismo de los tontos
Esto no le va a gustar a nadie, señala Marcel Stoetzler:
El imperialismo es un aspecto del modo de producción capitalista entre otros, no la esencia definitoria de su «etapa más reciente». Dicho de otro modo, no hay razón para asumir que otros descriptores clave como la forma mercancía, la ley del valor o el trabajo asalariado sean menos centrales en la «etapa más reciente» del capitalismo que antes de esa «etapa».[17]
Marx usó escasamente el término “imperialismo”, y cuando lo hizo fue en sentidos vinculados al cesarismo o bonapartismo, no como una fase del capitalismo. Si bien siempre reconoció los horrores del colonialismo, también consideraba que el capitalismo destruye estructuras opresivas precapitalistas (como el feudalismo o el patriarcado esclavista), pero lo hace mediante la innovación de formas de explotación.
Stoetzler explica cómo el leninismo convierte el imperialismo en una fase particular del capitalismo (“capitalismo monopolista” y de “capital financiero”) y cómo esto lleva a una estrategia revolucionaria que se desplaza del proletariado industrial a los pueblos oprimidos del Tercer Mundo. Esta versión del antiimperialismo implica una desdialectización del marxismo: se escinde el lado progresista del capitalismo (la industrialización) del lado opresivo (la dominación imperial), para atribuirle el primero al socialismo estatal y el segundo al enemigo imperialista.
Loren Goldner[18] y otros críticos —como Marcuse— ven esto como una falsa dicotomía que distorsiona la crítica marxista. Además, hay que señalar que el antiimperialismo leninista termina validando los nacionalismos periféricos, incluyendo sus componentes reaccionarios, como religiones tradicionales o formas autoritarias. Esta lógica llevó a alianzas del estalinismo con regímenes no socialistas (como en Persia y Turquía[19]) en nombre de la autodeterminación nacional.
En sentido histórico esto sucede en una secuencia de tragedias: la represión de Kronstadt, la derrota de la “Acción de marzo” en Alemania, la firma del “tratado comercial anglo-soviético” y la “primer guerra de liberación nacional” del siglo XX: Turquía contra el imperialismo británico y la drámatica instalación de la Nueva Política Económica. Fredy Perlman —y Goldner— sostiene que Lenin, un pequeñoburgués ruso desencantado con la debilidad de su clase social, reconfiguró la crítica marxista del capitalismo como una guía práctica para construirlo, antes de “saltar” al socialismo. Lenin aprovechó lo que Fredy Perlman[20] llama el “punto ciego” de la revolución —lo antes mencionado que “estancó” el avance de las fuerzas bolcheviques contra Occidente en 1921. En lugar de abolir el capital, Lenin utilizó el aparato estatal para organizar la expropiación masiva de recursos y mano de obra que aceleró la acumulación de capital.
A la muerte de Lenin, Stalin[21] utilizó el antiimperialismo como nuevo ligamento ideológico del Estado con una vaga justificación marxista. La nueva política de movilización de masas se cimentaba en el pacto interclasista de la inútil categoría interclasista de “pueblo”, pero moralmente fundada en esquemas justificantes de “sufrimiento histórico”, igual de funcional que el nacionalismo clásico. Lo que se pensó en 1921 como una amarga píldora para revitalizar la revolución a lo largo del siglo XX se volvió un modelo de gestión de poblaciones y los deseos revolucionarios se convirtieron en pulsiones domesticadas por un populismo violento: el modelo de la “liberación nacional”.
Una de las cualidades atractivas de las luchas antiimperialistas es la rápida aceleración de las fuerzas productivas bajo la guía del Estado. La paradoja que señala Perlman es que el régimen que proclamaba la emancipación del proletariado terminó organizando su explotación a gran escala, y esto no como una traición accidental, sino como el cumplimiento lógico de su estructura nacional-revolucionaria. El sistema capitalista estatal transformó a los emancipados Estados —Cuba, Argelia, Irak, Siria, Angola, China, Vietnam— en colonias de sí mismos, con campesinos y obreros convertidos en fuente de capital y fuerza de trabajo bajo la autoritaria gestión económica de la subclase funcionaria.
El “nacionalismo revolucionario”, perfeccionado por Stalin y Mao, dejó de ser una ideología europea para convertirse en una tecnología de poder disponible para cualquier grupo social con aspiraciones estatales. Perlman puso énfasis en el atractivo que el nacionalismo tiene para los descendientes de poblaciones despojadas y racializadas (pueblos indígenas, africanos esclavizados, migrantes empobrecidos), quienes han perdido sus tradiciones, idiomas y formas de vida frente a la colonización y los dispositivos del capitalismo racial.
Aquí comienza el peligro de la transformación de la revolución como emancipación y la revolución como nuevo espacio social de gestión poblacional: frente al vacío cultural dejado por el colonialismo y el capitalismo, el nacionalismo revolucionario ofrece una identidad moderna reciclada, le entrega al sujeto precarizado y racializado la idea de un Estado propio, con policía propia, territorio propio y derecho a excluir. A falta de vínculos reales de comunidad, la “raza” o la “nación” sirven como dispositivos emocionales de cohesión y orgullo, tal como el “hombre blanco” fue movilizado en Estados Unidos para justificar la conquista y la esclavitud.
Un cuento de hadas antes de mimir: el barrio y los barrializados
Hay otra palabra de moda: “barrialización”. Sería el reverso de la gentrificación. Sin embargo, no significa nada. Hay un segmento de influencers del digital media decolonial que piensan que anteponiendo la “prietitud” y los espacios periféricos al frente de su acción política algo va a pasar. Insisten en que la lucha de clases es secundaria y nos lloran que han tenido vidas complicadas por su melanina más que por la condición proletaria. Alguno más tonto dice que el “barrio” no es proletario, por razones poco claras. Algunos más listos venden su ideología en forma de cursos que compra la clase media blanca con complejos, o bien, como libros traducidos a diversos idiomas y que hoy por hoy representan a las letras mexicanas en lugares lejanos como China, Francia, París, Grecia, Turquía.
Algunas palabras en torno a los mercaderes de la porno-miseria. Hay que desmontar la ideología del “barrio”. Lejos de garantizar comunidad, el barrio reproduce relaciones capitalistas a escala doméstica. El barrio no es un espacio fuera del capitalismo, de hecho, está plagado de “pequeños capitalistas”. Tu tío puede alquilar, tu padre especular o incluso participar en la expulsión de otros menos favorecidos por la ruleta de la vida en el capital. Mencionamos esto porque la “casa” es la unidad mínima barrial. No importa que esté vacía, deteriorada o sobreocupada, lo que interesa es su capacidad para valorizarse en el mercado.
Un sueño recorre el barrio, el sueño de la vivienda propia. Como hemos señalado en el texto, los barrios son terrenos de inversión, no espacios de vida. Todos sueñan con la “seguridad” de la casa propia. Los camaradas de Prole.info nos señalan que esta promesa de “seguridad” es frágil: quien compra con crédito está hipotecado a una vida de deudas, y quien alquila está sometido al despojo. Hay que decirlo de una vez: la propiedad no es emancipación, es disciplinamiento. De hecho, la promoción del acceso a la propiedad (sobre todo en clases trabajadoras) busca crear sujetos dóciles, integrados al orden del capital y alejados de la acción clasista colectiva. Eso es el barrio.
Quien dice “barrio” dice “familia”. Claramente no quieren decir “trabajo doméstico” o “explotación patriarcal”, sin embargo ahí están. “La casa” aunque no produce mercancías directamente, produce y reproduce a quienes sí las producen: los trabajadores. De este modo, la vivienda es la “fábrica oculta” de la fuerza de trabajo, y el trabajo que allí se realiza —lavar, cocinar, limpiar, cuidar— es socialmente indispensable.
Esta labor recae de forma abrumadora en las mujeres, siendo que no se trata de una elección individual o cultural aislada, sino de un mandato estructural sostenido por la economía, el Estado, la educación, los medios y las formas espaciales urbanas. En ese sentido, el hogar se convierte en un dispositivo de codificación de género, en el que se confina a las a roles reproductivos, afectivos y de cuidado, mientras que a los hombres se les asocia al trabajo asalariado y la provisión.
La vivienda como unidad funcional —privada, aislada, mononuclear— refuerza esta estructura. Inclusive nuestros camaradas de Prole.info[22] sugieren que la forma arquitectónica y urbanística del hogar moderno es en sí misma un dispositivo de reproducción patriarcal, ya que separa a las mujeres unas de otras, impide la organización colectiva del trabajo doméstico, naturaliza el aislamiento y refuerza la dependencia económica del varón.
Muchas mujeres de los barrios de la Ciudad de México “externalizan” estas labores, por ejemplo, cuando una familia burguesa contrata a una trabajadora del hogar. Lo que aquí ocurre es que no desaparece la explotación de la fase “invisible”, sino que se transfiere espacialmente. Las trabajadoras del hogar que laboran en los espacios habitacionales de la burguesía suelen ser las mujeres más pobres, frecuentemente migrantes o racializadas, quienes son a su vez doblemente explotadas, de forma concreta por el patrón y de forma abstracta por el sistema capitalista como totalidad que las excluye de otras formas de inserción laboral.
El barrio, dista de ser un entorno neutro o comunitario, es un dispositivo de clase, una forma de ordenar la reproducción de la fuerza de trabajo, segmentar los cuerpos y canalizar las luchas. La vivienda no es el único problema: lo es también la forma en que nos relacionamos con el espacio, el tiempo, el otro. Lo que proponemos es el fin del barrio como mercancía o marca, el establecimiento de redes comunistas combatientes que lo vuelvan un espacio de resistencia.
En el barrio se enlazan clase y género, pero también poder. Suponemos que recuerdan aquella frase de “mi dealer me cuida”; los barrialistas barrializadores creen que viven dentro de la letra de “Juanito Alimaña”. Hablemos entonces del barrio como zona de gestión de la población excedente. Los barrios son espacios donde el Estado concentra a sectores expulsados del mercado laboral, repositorios de inmigrantes y jóvenes sin futuro visible. En estos territorios se acumula el desempleo, el racismo institucional, la represión policial, y el abandono de los servicios públicos.
La violencia criminal —tráfico de drogas, ajustes de cuentas, vandalismo, peleas entre bandas— no es una disfunción sistémica producto de la irracionalidad de los “morenos barrializados”, sino una forma precisa de organización del caos social. Esta violencia no puede disociarse del entorno político que la produce: una sociedad que niega todo horizonte colectivo, que desmantela las formas de vida autónoma, y que reduce la existencia a explotación laboral, consumo, deuda, encierro y muerte. Los muertos en el barrio son el síntoma brutal de una guerra social no declarada.
Analicemos lo que cuida el dealer. Lejos de representar una verdadera integración económica, el narcotráfico funciona como una economía del desecho: absorbe a los sectores excluidos por el mercado formal mediante estructuras de explotación extrema, riesgo letal y ausencia de derechos. Aunque genera ganancias monumentales para sus cúpulas y migajas precarias para los eslabones bajos, su estructura reproduce y refuerza el orden social capitalista, no lo subvierte. A través de la violencia organizada, reconfigura los territorios populares imponiendo lógicas de fragmentación, miedo y disputa, disolviendo vínculos comunitarios y obstaculizando cualquier forma de organización autónoma. La supuesta “burguesía del narco” no es una clase alternativa, sino una fracción funcional al sistema, muchas veces en complicidad con estructuras legales, bancarias y estatales. Más que alternativas, lo que produce esta economía es una forma de gobernanza letal de la juventud pobre.
El narco tiene un supuesto reverso. La policía no es una institución neutral dedicada a mantener el orden “social” en abstracto, sino el mecanismo armado que asegura el orden capitalista. Esto significa que su función no es proteger a todas las personas por igual, sino proteger la propiedad, el capital y la estructura jerárquica de clases. En el contexto legal, esto se traduce en una intervención constante para garantizar que las viviendas —aunque estén vacías— no sean tomadas, que los desahucios se ejecuten sin resistencia y que los barrios no se organicen políticamente. En su continuum ilegal los policías (o expolicías) acosan a los jóvenes para que roben a otros miserables para ellos, también recaudan “derecho de piso” y comisiones por permitir ciertas actividades ilegales y operan como sicarios cuando la burguesía criminal los necesita.
No hay propiedad sin violencia, cuyo operador institucional es la policía. Ahí donde se luche, estará la policía. Ahí donde haya okupación o resistencia al alquiler o donde un propietario reclame su “derecho” a expulsar a un inquilino o a un okupante, el Estado responderá con uniformados. La legalidad se impone por la fuerza cuando los mecanismos civiles fallan o cuando las necesidades sociales entren en conflicto con los intereses de la propiedad privada. Escupimos sobre el dealer y su compinche, el policía.
Yo vi a Stalin y Hitler (con características nacionales y populares) comprar un helado en La Condesa
Llama la atención el cluster convocante a las movilizaciones: páginas de memes que subliman la ideología revanchista de la clase media precaria y radicalizada, organizaciones interclasistas que se movilizan coyunturalmente y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, grupúsculo stalinista con nostalgia de algo que no va a llegar. Su web dice: “[la UJRM] es una organización juvenil, de masas, amplia, revolucionaria, democrática, popular, antifascista, progresista y anti imperialista”. Nada que agregar.
En la movilización del 4 de julio se les pudo ver con sus banderines rojos y el folklore stalinista interclasista y antiimperialista de manual. También, escondidos, estuvieron grúpusculos fascistas repartiendo su propaganda “nacionalista” y pegando stickers con el rostro de José Vasconcelos. Ni unos ni otros se buscaban, pero se encontraron gritando consignas rancias por la patria atacada.
Es importante revisar las consignas escritas y coreadas ese día.
Todo lo que brilla en el instante de peligro, en defensa de la movilización
La manifestación del 4 de julio fue polémica por las consignas, más de un listo se fue directo a señalar “el nacionalismo” y el “peligro xenófobo”. Ya señalamos en este largo rodeo lo que debíamos señalar sobre nuestras posiciones para desmarcarnos radicalmente de otros actores presentes en la protesta. En lugar de ver estas expresiones de protesta como meras quejas localistas, las abordaremos como actos políticos de reapropiación del espacio urbano, de la lengua y de la historia, en medio de un proceso continuo de colonización financiera. ¿Puede la defensa de la vivienda evitar caer en los ciclos de dominación que critica? ¿Hasta qué punto estas consignas configuran un internacionalismo no estatal, y qué tensiones despiertan?
El primer eje que emerge es el que identifica la gentrificación con la colonización: “La gentrificación no es progreso, es despojo”, “Gentrificación: la invasión continúa”, “Tu Airbnb era mi vecindad”.
Desde la óptica de lo que ya hemos construido argumentalmente, estos enunciados revelan que el proceso gentrificador no es un accidente del mercado, sino una etapa más de la acumulación capitalista. Desde Marx podemos señalar que el capitalismo necesita constantemente de una “acumulación primitiva”, pero ahora bajo la lógica de operación de la “dominación real”, es decir, necesita ocupar nuevos territorios, cuerpos, recursos y experiencias que expropiar. En este caso, la acumulación ya no se da en colonias de ultramar, sino dentro de la ciudad misma, sobre los barrios populares, como en el caso de La Granada.
Lo chocante para muchos fue que la protesta sucediera en La Condesa, lo que se lee en las consignas es que los movilizados señalaban que la gentrificación opera como una máquina de limpieza social, pero bajo ropajes estéticos: bicisendas, cafés de especialidad, co-livings y seguridad. El “progreso” vuelve a justificar el despojo, como en la conquista colonial. La Condesa es identificada como el espacio enemigo.
Podemos agrupar otro conjunto de consignas, estas podríamos categorizarlas como lengua, identidad y territorio, vamos a proponer leerlas desde las resistencias no estatales. Consignas como: “Aquí se habla español”, “Hablarle en español a los gentrificadores también es un acto de resistencia”, “La gentrificación se combate con identidad”, “Nuestra identidad no se vende, se ama y se defiende” expresan una defensa cultural desesperada. En ellas se encuentra lo que Marcel Stroetzler ha identificado como el gesto de reapropiar la diferencia negada: una reafirmación de la lengua, los saberes y las memorias que el mercado quiere borrar o traducir. Consideramos que este gesto es “desesperado”, porque la “experiencia” Ciudad de México ya está demasiado avanzada.
Vamos a atrevernos un poco con la lectura situacional que experimentamos aquel día en la manifestación: a diferencia del nacionalismo popular que critican Perlman y Goldner —ese que exige homogeneidad étnica, ejército y policía—, aquí la identidad no se formula desde el Estado, sino desde una categoría postestatal, pero complicada de operativizar: el territorio. Reticentes a escribir con un tono positivo sobre el “territorio” o a incluir esta categoría en nuestro repertorio, ya que nos parece un fetichismo del capital, no somos obtusos y no vamos a negar que existe como categoría que está movilizando actores, sin embargo, siguiendo a Théorie Communiste queremos señalar:
La personalización es la conjunción en un individuo de determinaciones sociales que se manifiestan de forma invertida en tanto existencia de ese individuo como sujeto, cuyas relaciones se convierten en su actualización como obra suya. Esa inversión y esa personalización, es tan necesaria como el fetichismo que, al vincular relaciones sociales a cosas, vincula esas cosas a individuos promovidos y convocados, por tanto, como sujetos en el seno de ese mismo fetichismo: el trabajo para los obreros, los medios de producción para los capitalistas y la tierra para los hacendados.[23]
Los manifestantes señalaban una forma de habitar, hablar, alimentarse y organizarse. No hay un proyecto estatal, sino una afirmación vital y “territorial”, arraigada en lo cotidiano. Esta distinción es clave para comprender que no toda defensa del territorio es nacionalista en el sentido excluyente y represivo del término, aunque sean los deseos de los fascistas “vasconcelistas” y los stalinistas cretácicos.
Además, a nuestro juicio, estas consignas actualizan lo que Perlman llamaba “las formas previas a la nación”: comunidades que no se fundan en la raza ni la ciudadanía, sino en relaciones sociales densas. De ahí que, en lugar de llamar a fundar un nuevo Estado, se exige respeto al espacio vivido, pero ocupado por el capital: “Al barrio se entra con respeto”, “La ciudad no se vende, se defiende”. Es muy interesante notar la tensión entre la dominación real que ahoga al sujeto y el estrecho margen de agencia que moviliza desesperadamente a los actores.
Nuestra argumentación comunista y orgullosamente saqueadora debe trazar una línea roja. Hay otra categoría de consignas: las que se articulan en torno a la migración, el privilegio y el racismo. Uno de los nudos más complejos del repertorio es su confrontación directa con los migrantes señalados como “privilegiados” —frecuentemente anglófonos, blancos y digital nomads—, ya que plantea una tensión, evidente, con el agotamiento global de los discursos progresistas sobre movilidad y migración.
El conjunto de consignas contra la gentrificación en la Condesa plantea una pregunta incómoda: ¿cómo distinguir entre una crítica legítima al privilegio y una xenofobia velada? ¿Dónde trazar la línea entre el rechazo a la estructura de despojo y la condena de personas extranjeras como tales?
En primer lugar, consignas como: “Gringo stop stealing our home. Displacement is no progress”, “We don’t hate u por werx, we hate u por culerx”, “Pretty please, stop your colonizer bs or get your inmigrant ass to your country”, “Haz patria, échate un pinche gringo”, “Fuera de aquí gringo retirado”; no deben leerse como expresiones de odio esencialista, sino como reacciones políticas frente a cuerpos migrantes que encarnan una estructura específica de poder racializado, económico y cultural. Aquí es donde las herramientas conceptuales de Noel Ignatiev[24] son cruciales para evitar confusiones y enriquecer la crítica.
La blanquitud es un privilegio estructural, Ignatiev sostiene que la “raza blanca” no es un hecho biológico ni una cultura, sino una posición social construida para sostener la supremacía del capital. La blancura, dice, “no tiene contenido cultural; es un reflejo del privilegio” y su función principal es dividir a los explotados mediante la ilusión de superioridad. En ese marco, el “gringo” que alquila un Airbnb a precio inflado y desplaza a inquilinos locales no es simplemente un extranjero, sino el portador de una forma privilegiada de blanquitud globalizada. Es el reverso de la figura del “prieto saqueador premoderno irracional”.
Ahora bien, la blanquitud es una tecnología policial. Ignatiev afirma que la blancura es como un club: se accede por apariencia y comportamiento, y los miembros gozan de una presunción de inocencia, respeto y pertenencia que los cuerpos no blancos no tienen. Esta lógica es visible en las ciudades gentrificadas: donde “blancos” anglófonos caminan con cámaras sin temor, mientras que habitantes racializados son vigilados o expulsados por la policía o la administración privada de los espacios.[25]
Así, cuando una consigna dice “guarda tu MasterCard o te la voy a quitar”, no es un asalto simbólico al extranjero, sino una intervención irónica contra los marcadores materiales de la pertenencia blanca al club capitalista global. La consigna “tu Airbnb era mi vecindad” adquiere así una resonancia estructural: denuncia un sistema donde el privilegio racializado (acceso al dólar, pasaporte, idioma, estética blanca) permite a ciertos cuerpos redefinir espacios proletarios como mercancías turísticas, vaciando sus experiencias y relaciones.
Ignatiev distingue entre “ser blanco” y “ser considerado blanco”: lo primero es biología imaginaria; lo segundo, una posición política concreta. Desde esta perspectiva, las consignas no atacan a “el migrante” en abstracto, sino al migrante que, por su color, idioma y capital, reproduce relaciones coloniales en barrios populares.
Frente al cosmopolitismo naïf que pone en el mismo plano a migrantes precarizados del sur y a nómadas digitales californianos que encarecen la vivienda, las consignas —leídas desde Ignatiev— marcan una diferencia de posición: no todos los migrantes son iguales, ni todos los desplazamientos son solidarios.
¿Es esto una expresión de xenofobia o una crítica al privilegio migratorio capitalista? Las poblaciones desposeídas pueden ser seducidas por formas miméticas de nacionalismo que reproducen la lógica del poder, reemplazando al opresor sin transformar el sistema. Sin embargo, en estas consignas el enemigo no es “el extranjero” en abstracto, sino el extranjero con poder de compra que desplaza sin habitar, que gentrifica sin arraigo, que consume sin vínculo.
A la luz de Marx, Théorie Communiste, Ignatiev, Osterweil, Perlman y la crítica de la gentrificación las consignas que confrontan a los “gringos” deben entenderse como una crítica a la estructura de la blancura globalizada, no como un repliegue nacionalista. El enemigo no es el migrante por su extranjería, sino el portador de privilegios coloniales reactivados y potenciados por el capital inmobiliario.
Así, el “campo de batalla” no se divide entre nacionales y extranjeros, sino entre quienes se benefician del despojo y quienes lo resisten. Como escribió Ignatiev: “no buscamos ganar a todos los blancos para el antirracismo; buscamos hacer imposible ser blanco”. En este contexto, el erosionado territorio proletario se vuelve un espacio donde la blancura puede ser confrontada como estructura de poder, y donde la comunidad puede reaprender a definirse no desde el Estado, sino desde la resistencia comunista situada. O eso es lo que Conatus piensa.
Si dibujamos un círculo de 500 metros alrededor del espacio desde dónde lees esto ¿qué vamos a encontrar? Nosotras unas pantuflas Ripndip robadas por la pasión del comunismo: lujo para todas, ahora.
No todo lo que arde es luz, pero ningún incendio es inocente.
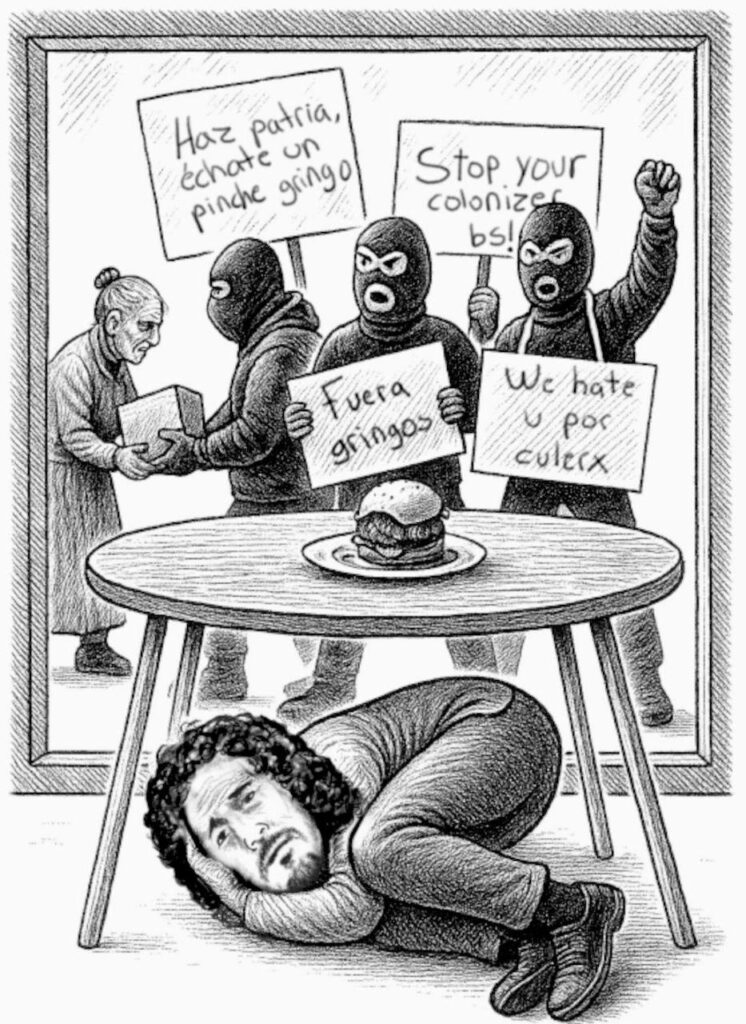
Bibliografía consultada y recomendada:
Brossat, Ian. 2020. Airbnb. La ciudad uberizada. Pamplona: Katakrak.
Camacho, Emir Olivares, Laura Poy Solano y Alonso Urrutia. 2023. “Inmobiliarias y plataformas digitales, los nuevos factores de desplazamiento en CDMX.” La Jornada, 3 de julio.
CEEY (Centro de Estudios Espinosa Yglesias). 2025. Informe de movilidad social en México 2025: La persistencia de la desigualdad de oportunidades. Ciudad de México: CEEY.
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). 2025. Tabla de Salarios Mínimos 2025. Vigentes a partir del 1º de enero de 2025. Ciudad de México: Gobierno de México. https://www.gob.mx/conasami.
Goldner, Loren. 2009. “Socialism in One Country: Stalin and the Origins of Reactionary ‘Anti-Imperialism’ — the Case of Turkey, 1917–1925.” Libcom.org, 13 de marzo. https://libcom.org/article/socialism-one-country-stalin-and-origins-reactionary-anti-imperialism-case-turkey-1917-1925
Ignatiev, Noel. 1994. “To Advance the Class Struggle, Abolish the White Race.” Love and Rage Newspaper, October–November. https://theanarchistlibrary.org/library/noel-ignatiev-to-advance-the-class-struggle-abolish-the-white-race.
———. 1997. “The Point Is Not to Interpret Whiteness but to Abolish It.” Paper presented at The Making and Unmaking of Whiteness conference, Berkeley, CA, April 11–13. https://theanarchistlibrary.org/library/noel-ignatiev-the-point-is-not-to-interpret-whiteness-but-to-abolish-it.
Olivera Martínez, Patricia Eugenia. 2015. Gentrificación en la Ciudad de México, entre políticas públicas y agentes privados. En Gentrificación en México, coord. por Arturo Alvarado, 91–109. México: El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Sociales–UNAM.
Osterweil, Vicky. 2020. In Defense of Looting: A Riotous History of Uncivil Action. New York: Bold Type Books.
Perlman, Fredy. 1984. The Continuing Appeal of Nationalism. Detroit: Black & Red. https://theanarchistlibrary.org/library/fredy-perlman-the-continuing-appeal-of-nationalism.
Prole.info. 2021. El monstruo de la vivienda: Trabajo y vivienda en la sociedad capitalista. Barcelona: Descontrol Editorial.
Redacción El Economista. 2025. “Sector de la construcción registra 60 accidentes diarios: urge reforzar seguridad.” El Economista, 25 de junio de 2025. https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/sector-construccion-registra-60-accidentes-diarios-urge-reforzar-seguridad-20250625-765209.html
Smith, Neil. 2012. La nueva frontera urbana: Ciudad revanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes de Sueños.
Stoetzler, Marcel. 2020. “Nationalism, Anti-Imperialism and the Problem of the Nation in Marxist Theory.” En The SAGE Handbook of Frankfurt School Critical Theory, editado por Beverley Best, Werner Bonefeld y Chris O’Kane, 1552–1565. Londres: SAGE.
Théorie Communiste. Raza y racialización. Traducción de Federico Corriente. Théorie Communiste, núm. 25 (mayo de 2016). Biblioteca Cuadernos de Negación. https://bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com
———.Una secuencia particular / ¿En qué punto de la crisis estamos? y Nota metodológica. Théorie Communiste, núm. 24 (2015). Biblioteca Cuadernos de Negación. https://bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com
TINSA México. 2025. Informe de Coyuntura del Mercado Inmobiliario Residencial: Zona Metropolitana del Valle de México, 4T 2024. Ciudad de México: TINSA.
[1] La Haussmanización de París fue el proceso de transformación urbana dirigido por el barón Georges-Eugène Haussmann (1853-1870) bajo Napoleón III. Sus objetivos incluían mejorar la higiene (tras epidemias como el cólera), facilitar el control social mediante bulevares anchos que impedían barricadas, modernizar la infraestructura (alcantarillado, agua, gas) y dotar a la ciudad de una estética monumental. Se demolieron 20,000 edificios medievales, se crearon bulevares rectos (ej: Boulevard de Sébastopol), parques (Bois de Boulogne) y se impuso una arquitectura uniforme de piedra caliza. Aunque sentó las bases del París moderno y mejoró las condiciones sanitarias, desplazó a 300,000 residentes pobres hacia periferias y destruyó patrimonio histórico, generando críticas por su carácter autoritario y especulativo
[2] TINSA México, Informes de coyuntura inmobiliaria CDMX. Segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 (Ciudad de México: TINSA México, 2024), documentos internos proporcionados al autor.
[3] Monroy-Gómez-Franco, Luis Ángel, y Roberto Vélez Grajales. Informe de movilidad social en México 2025: La persistencia de la desigualdad de oportunidades. Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2025. https://www.ceey.org.mx.
[4] Olivera Martínez, Patricia Eugenia. 2015. Gentrificación en la Ciudad de México, entre políticas públicas y agentes privados. En Gentrificación en México, coord. por Arturo Alvarado, 91–109. México: El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Sociales–UNAM.
[5] La inmobiliaria Quiero Casa violó la manifestación de impacto ambiental y perforó un acuífero somero mientras construía la cimentación de un megadesarrollo de departamentos y decidió tirar el agua al drenaje, porque no podían contener el flujo.
[6] Ferreira, Francisco H. G., Julián Messina, Jamele Rigolini, Luis Felipe López-Calva, María Ana Lugo, y Renos Vakis. La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington D.C.: Banco Mundial, 2013. Veáse también: Lustig, Nora. Desigualdad y política social en América Latina. Ciudad de México: El Colegio de México, CIDE, y UNAM, 2018.
[7] Smith, Neil. 2012. La nueva frontera urbana: Ciudad revanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes de Sueños.
[8] Brossat, Ian. Airbnb. La ciudad uberizada. Traducción de Sagrario Ruiz Elizalde. Pamplona: Katakrak, 2020.
[9] Datavizero. 2025. Airbnb en la CDMX, datos relevantes. Actualizado al 2025. Accedido el 21 de julio de 2025. https://datavizero.com/dashboard-airbnb
[10] Inside Airbnb. 2025. Mexico City – Listings and Data Summary. Actualizado al 2025. Accedido el 21 de julio de 2025. https://insideairbnb.com/mexico-city/
[11] Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). Tabla de Salarios Mínimos 2025. Vigentes a partir del 1º de enero de 2025. Ciudad de México: Gobierno de México, 2024. https://www.gob.mx/conasami.
[12] Redacción El Economista. 2025. “Sector de la construcción registra 60 accidentes diarios: urge reforzar seguridad.” El Economista, 25 de junio de 2025.
[13] Prole.info. El monstruo de la vivienda: Trabajo y vivienda en la sociedad capitalista. Traducción de Lazo Ediciones. 2ª ed. en castellano. Barcelona: Descontrol Editorial, 2021.
[14] Osterweil, Vicky. 2020. In Defense of Looting: A Riotous History of Uncivil Action. New York: Bold Type Books.
[15] Théorie Communiste. Raza y racialización. Traducción de Federico Corriente. Théorie Communiste, núm. 25 (mayo de 2016). Biblioteca Cuadernos de Negación. https://bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com
[16] Théorie Communiste. Una secuencia particular / ¿En qué punto de la crisis estamos? y Nota metodológica. Théorie Communiste, núm. 24 (2015). Biblioteca Cuadernos de Negación. https://bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com
[17] Stoetzler, Marcel. 2018. “Critical Theory and the Critique of Anti-Imperialism.” In The SAGE Handbook of Frankfurt School Critical Theory, edited by Beverley Best, Werner Bonefeld, and Chris O’Kane, 3:1533–1546. London: SAGE Publications.
[18] Goldner, Loren. 2009. “’Socialism in One Country’ Before Stalin, and the Origins of Reactionary ‘Anti-Imperialism’: The Case of Turkey, 1917–1925.” Libcom.org, September 8, 2009. https://libcom.org/article/socialism-one-country-stalin-and-origins-reactionary-anti-imperialism-case-turkey-1917-1925.
[19] Posiblemente uno de los peores casos, ya que la naciente Unión Soviética firmó un acuerdo comercial con Turquía dos meses después del asesinato, a manos del Estado kemalista, del Comité Central del Partido Comunista.
[20] Perlman, Fredy. 1984. The Continuing Appeal of Nationalism. Detroit: Black & Red. Disponible en: https://theanarchistlibrary.org/library/fredy-perlman-the-continuing-appeal-of-nationalism
[21] Goldner señala que Trotski en 1921 había señalado la necesidad de un giro estratégico al Oriente, apoyando luchas interclasistas en aquellos países, para con esto aliviar la presión contra la Unión Soviética.
[22] Op. cit.
[23] Théorie Communiste. Una secuencia particular / ¿En qué punto de la crisis estamos? y Nota metodológica. Théorie Communiste, núm. 24 (2015): 55–57. Biblioteca Cuadernos de Negación. https://bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com
[24] Ignatiev, Noel. 1994. “To Advance the Class Struggle, Abolish the White Race.” Love and Rage Newspaper, October–November. Disponible en: https://theanarchistlibrary.org/library/noel-ignatiev-to-advance-the-class-struggle-abolish-the-white-race y Ignatiev, Noel. 1997. “The Point Is Not to Interpret Whiteness but to Abolish It.” Ponencia presentada en The Making and Unmaking of Whiteness Conference, Berkeley, California, 11–13 de abril. Disponible en: https://theanarchistlibrary.org/library/noel-ignatiev-the-point-is-not-to-interpret-whiteness-but-to-abolish-it
[25] Se hizo viral un reel de un joven moreno en una tienda de “grandes superficies”, posiblemente un Liverpool siendo seguido por un guardia de seguridad de un tono de piel similar, el joven señalaba la criminalización de la juventud pobre y racializada, pero cerraba el argumento con una diatriba nacionalista apelando a la idea vasconcelista de la “raza de bronce” que debe levantarse a exigir sus derechos, el reel fue compartido por las cuentas de la clase media radicalizada. Porque claramente apelaba a su culpa y los situaba como salvadores y potenciales administradores de su utopía prietócrata.